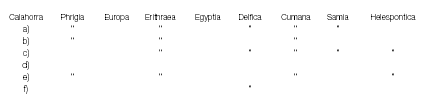La cultura del renacimiento en La Rioja
RESUMEN:Alcance limitado del propósito de este artículo: solo algunas notas sobre los ecos del espiritu renacentista en La Rioja que son rasgos de la ideología sapiencial de la época comunes a La Rioja con el resto de Europa; representaciones de Dios creador; la historia de la salvación; sibilas y profetas; culto a la sabiduría contenida en el uso popular de los refranes y proverbios sacro-religiosos; cultura bíblica; culto a las reliquias y a la vera Cruz; antropología moral; individualismo; ideología y entrada del arte del Renacimiento en La Rioja. Ni el arte ni la vida de los siglos de oro se pueden comprender sin una particular atención a la cultura europea de aquel momento.
INTRODUCCIÓN
En seis puntos o capítulos divide Burckhardt su exposición sobre La cultura del Renacimiento en Italia: "El Estado como obra de arte", "El desarrollo del individuo", "El resurgir de la Antigüedad Clásica", "El descubrimiento del mundo y del hombre", "La sociedad y las fiestas", "La religión y la moral"1. Son los grandes apartados en los que se puede resumir el conjunto de las novedades que trae el comienzo de lo que desde el punto de vista Europeo se viene denominando "Edad Moderna", que es justamente el Renacimiento.
Es ambicioso pretender escribir en veinte páginas un tratado completo sobre el espíritu y la cultura del Renacimiento en La Rioja y no es demasiado importante ya que el espíritu y los caracteres generales de la época son comunes a toda Europa. No nos lo proponemos. Queremos únicamente abrir unas cuantas perspectivas sobre lo que este período fue para La Rioja en lo que podríamos llamar el espíritu y la cultura. Y lo hacemos en el marco de esta exposición monográfica sobre La Rioja para que queden presentes aspectos que, si no se hacen notar, pueden quedar obnubilados.
El arte de este momento está estudiado no por completo, si con suficiente profundidad en no pocos de sus aspectos2 pero la dimensión antropológica que subyace a esta expresión de la vida humana está menos tratada3. Y sin embargo no hay otro modo de entender lo que es el Renacimiento sino profundizar en los nuevos motivos que le dan vida.
Uno de estos motivos, quizás el más profundo y esencial, el que configura y determina las manifestaciones artísticas y culturales más variadas que observamos en el Renacimiento, es la relación orgánica del hombre con la naturaleza y con Dios. Para los renacentistas, desde el siglo XV hasta la ruptura del Cartesianismo (s. XVII) y el desarrollo de la ciencia mecanicista moderna (s. XVIII), mente y materia, cuerpo y espíritu, no eran cosas claramente distintas. El principio cosmológico de "la más antigua filosofía" afirmaba la indisoluble unidad espiritual del cosmos (macrocosmos), del que el hombre (microcosmos), como prolongación de la divinidad ("quasi deus quidam terrestris"), era el encargado de ejecutar (homo faber) en sus múltiples variaciones dicha unidad; completar la obra de Dios, manipular las cosas (magia natural) y extraer de ellas (como símbolos) el hálito divino que contienen. El Todo, el mundo, era así un continuo de acción y pensamiento, un animal viviente, como diría Giordano Bruno; donde, siguiendo una máxima medieval, que los renacentistas llenaron de sentido teológico, lo de dentro y lo de fuera, lo de arriba y lo de abajo, lo de cerca y lo de lejos, lo inmanente y lo trascendente, adquirían unidad simbólica: todas las cosas podían ser signos y lenguajes de todas las cosas. El mago, el alquimista, el arquitecto, el técnico, el pintor y el místico, eran las personas que mejor conocían los secretos resortes de este mundo deificado o de este dios mundificado4.
LA SABIDURÍA COMO VALOR SUPREMO.
A las épocas las configuran sus ideales. Homines sunt voluntates decían los antiguos y decían mucha verdad. Cada época ha tenido unos puntos de referencia que sirven para entenderla como ningún otro elemento. Y en el Renacimiento fue la SABIDURÍA el principal punto de referencia. No es casual que el hombre arquetipo de esta época sea Leonardo da Vinci y que haya sido la recuperación del CLASICISMO el ideal de la sociedad de los siglos XV-XVI. Pero esta época tuvo una particular manera de entender la SABIDURÍA.
Quizá el mejor modo de acercarse a este tema es intentar captar la mente de la época en torno al orden de las cosas y la inclusión del hombre en el mismo. Los pensadores de los siglos XV-XVI fueron herederos de la tradición filosófica anterior y uno de los elementos más operativos en la época fue la así llamada "antigua teología".
Desde, al menos, los siglos helenísticos la antigüedad fue un criterio de valor y de calidad. Y en la apologética cristiana la idea y la concepción entró con fuerza y dominó en buena medida las discusiones entre los Padres de la fe cristiana y los pensadores paganos contemporáneos la idea de que la verdad que ellos predicaban no solamente estaba en consonancia con la verdad de la filosofía pagana, sino que ambas derivaban de una misma fuente, la revelación primitiva que aún permanecía viva en el mundo pagano y que derivaba desde los más antiguos sabios y en todo caso desde Moisés y aún desde Adán. De ella había bebido Platón y de ella obtenía validez todo cuanto de verdad y de profundidad había en el pensamiento del mundo.
"Cuando en el Renacimiento se recrea esta idea ya no había filósofos paganos vivos5 y aunque a veces mantienen unos esquemas apologéticos, el motivo principal de los teólogos platónicos, desde Ficino a Cudworth, fue integrar al Platonismo y Neoplatonismo dentro del Cristianismo, de tal forma que las creencias religiosas y filosóficas de ambos grupos pudiesen coincidir. La postura de los pensadores renacentistas era en conjunto mucho menos difícil para con los "antiguos teólogos" que lo que había sido para los Padres de la Iglesia; pero la ambigüedad que éstos habían mantenido, vuelve a reaparecer. Así por un poco de tiempo el diuinus ille Plato, discípulo de Orfeo, Hermes Trismegistos y Moisés se convierte en una fuerza religiosa viviente; y la ortodoxia, tanto católica como Protestante, advierte contra el peligro de platonizar el Cristianismo en vez de lo que decían pretender que era cristianizar a Platón y esto no sin razón. A lo largo del Renacimiento esta tradición filosófico-teológica solió ir acompañada de varios órdenes de creencias y de ideas, la mayor parte de las cuales ya estaban presentes en sus fuentes: la magia natural buena, la astrología, la numerología, la música poderosa, la historia nacional patriótica (de forma que para ingleses y franceses también los druidas pudieron convertirse en representantes de esta "antigua teología"), el supuesto de que estas profundas verdades pueden haber estado veladas en las fábulas y alegorías, y, junto a todo esto, en la tipología bíblica. Y dado que se preocupaban más de hallar semejanzas que diferencias entre las varias filosofías y religiones, los sincretistas del Renacimiento tendían a ser tolerantes y liberales en sus cosmovisiones tanto en relación con las diferentes iglesias cristianas como frente a los paganos buenos precristianos o a los exóticos"6.
LA SABIDURÍA COMO GUIA DE LA VIDA (LA PRISCA SAPIENTIA Y LOS GRANDES MAESTROS).
La sabiduría fue comunicada por Dios a los primeros hombres, y luego conservada en la tradición cultural de la humanidad.
No está muy lejos de La Rioja y puede recordarse aquí como un ejemplo muy significativo: la fachada de Santa Engracia en Zaragoza, donde aparecen entre las figuras canonizadas no solamente David y Salomón, sino también Marco Antonio (que es sin duda alguna Marco Antonino, es decir Marco Aurelio) y Numa Pompilio, entre otros.
El hombre sabio es un ideal del Renacimiento. No sólo es la vida de la gloria pasajera de las hazañas, sino sobre todo la gloria del hombre docto en palabras y en ideas, la figura del inventor (Leonardo). La palabra como elemento esencial es clave para entender el Renacimiento. Y esto no procede sólo del redescubrimiento de la Antigüedad Clásica, sino también de la influencia del neoplatonismo y del hermetismo con sus formas de filosofía a base de enseñanza superior.
Por otra parte la ciencia hermética se basa en el conocimiento de palabras y de fórmulas. Pero, entiéndase bien. La palabra no es un signo arbitrario tal como hoy lo entendemos. La palabra, como todas las cosas de este mundo, es un "símbolo" hermético; esto es, la manifestación o el lado exterior de una realidad interna con la que se identifica; el lado exterior es su sonido o su escritura, sus rasgos físicos, su símbolo, lo que "dice"; y su lado interior es "lo que" dice: las palabras hacen lo que dicen. Este modo de pensar tiene una vieja historia. Enseña el Génesis que cuando Dios "pensó" el mundo, éste fue hecho¨; "dijo" Jahveh y el mundo "fue"; nombrar el mundo fue dar naturaleza o esencia al mundo. Pero el hombre fue hecho a imagen de Dios, con una inteligencia análoga a la divina; e hizo desfilar Jahveh a todas las criaturas ante Adam para que éste les "impusiese nombre", les diera naturaleza y así las subyugara. Más tarde Jahveh "habló" a los Padres y a los Profetas y les dio su Palabra, su Ley, la Toráh, que, según la Tradición (Kábbalah) judía, contenía la palabra divina. De manera que la Toráh no es simplemente el mensaje; es organismo vivo en cuya estructura se contiene la esencia del mundo, que hay que descifrar. Y para los cristianos, fue Jesucristo, el "Logos" o Palabra, la síntesis de la Toráh. Por su parte, ya los pitagóricos griegos habían pensado que los números, las cifras, la estructura era la esencia o alma de las cosas. Los hombres del Renacimiento, ávidos de saber, heredan estas tradiciones y ensayan de mil maneras la ciencia hermética. La alquimia, los talismanes, los conjuros, la combinatoria y matemática mística, son otros tantos instrumentos de la magia (el poder sobre las cosas) y la teurgia (el poder sobre Dios), en los que el racionalismo teológico de los siglos XV-XVII dejó plasmadas sus manifestaciones artísticas y culturales. Las artes adivinatorias y mágicas son, por tanto, sin duda alguna, sabiduría.
No podemos olvidar que todavía en 1570 se hace una petición en las Cortes para que los médicos estudien astrología, a fin de no fallar en sus curas; de suerte que ninguno pudiera serlo sin ser a la par Bachiller por Astrología7.
1. La sabiduria del platonismo (y hermetismo).
El florecimiento de la mística es una demostración de la unicidad de puntos de vista y de una concepción que domina y que todo el mundo ve como apta y buena.No tenemos escrita una historia de la espiritualidad de La Rioja, pero coincide con la del resto de la península y de toda Europa. No olvidemos que el Padre Baltasar G confesor de Santa Teresa era riojano.Y en punto a magia el proceso de Logroño puede ser aducido como indicio de la vigencia de la problemática también en la geografía riojana.
SABIDURÍA EN EL ARTE.
1. Dios creador.
La teología sobre Dios se ha dado siempre por supuesta, pero en el Renacimiento sobre todo por obra de la discusión con la Reforma adquiere una particular importancia pues es un punto de coincidencia al que todos acuden.
El Dios providente que dirige la historia y que en teología es discutido sobre todo en el tema de la PREDESTINACIÓN es tema que surge como tema de discusión. Entre los católicos los bañecianos afirman la predestinación "ante previsa merita" mientras que los discípulos de Suárez la admiten "post previsa merita". Los protestantes también ven con buenos ojos la predestinación y todos discuten acaloradamente estos problemas. Dios es la base de la religión en general y del Cristianismo en particular y está en el centro de todo8.
Por otra parte es la época de las monarquías absolutas y es bien sabido que las concepciones religiosas muy frecuentemente se apoyan en las imágenes humanas y que la idea de los dioses y la de los reyes van de la mano. Y en este sentido el Renacimiento es una época de concepción monárquica absoluta. No olvidemos que en los ejercicios de San Ignacio, por poner un ejemplo muy significativo y propio de aquel tiempo, la idea del Rey Temporal para caracterizar a Jesucristo que es una de las meditaciones esenciales de los Ejercicios Espirituales.
La Trinidad no se discute. Se la supone como parte esencial de la fe tanto católica como Protestante. Y en ocasiones se la representa con la figura del mismo Jesucristo. Dios es un tema central en el pensamiento del Renacimiento, tanto si lo consideramos en si mismo, como si atendemos a la concepción global del mundo. Ya hemos dicho más arriba que el mismo concepto de Sabiduría está centrado en la unicidad de Dios y en la primitiva revelación.
La misma brillante ebullición de la mística9 está clamando por Dios como autor de tales fenómenos. (Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Avila etc.)
En plena concomitancia con la idea de la historia aparece el tema de Dios Creador, presente en la mayoría de los retablos romanistas.
2. Historia de la salvación (= la historia sapiencial: una historia que conduce al fin predestinado).
La dimensión histórica de la salvación que ofrece la religión cristiana es algo puesto de relieve ya por el Nuevo Testamento; y toda la teología de San Pablo es una reflexión sobre la relación entre los dos Testamentos, el valor de preparatorio del Antiguo y la plenitud de realización en el Nuevo. Así lo vieron los Padres Apostólicos10 y así lo ha visto siempre la Iglesia.
En el Renacimiento la historia adquiere una particular relevancia, que no había tenido en la Edad Media por razones muy variadas. Y en concreto la Historia Bíblica se pone muy de relieve en la discusión entre católicos y protestantes. Discuten estos muy acerbamente sobre los datos, pero todas están de acuerdo en el hecho de que la revelación fue un acontecimiento histórico y desarrollado diacrónicamente. Y este punto de acuerdo se pone muy de relieve en la vida y en el arte de estos siglos, como puede comprobarse, amen que de otras muchas maneras, en la concepción de muchos de los retablos renacentistas. Sobre todo en la época "romanista" el tema que suele dominar la concepción del retablo es la HISTORIA DE LA SALVACIÓN. Bajo la mirada vigilante y providente del Dios Padre Creador la historia conduce a y va orientada por el nacimiento de Cristo. Desde las grandes figuras del A.T. como son sobre todo Moisés y David, es la historia de la vida de Cristo la que llena las calles y las hornacinas de los armazones de la representación. Los profetas y los evangelistas adquieren un particular protagonismo como manifestadores de esa historia y el tetramorfo se convierte en uno de los temas mas iterativos de la iconografía renacentista.
3. Sibilas y profetas.
Los grandes profetas paganos y muy especialmente las sibilas adquieren una especialísima presencia entre las representaciones de la escenografía renacentista, y se equiparan a los profetas cristianos11.
Que el tema llegó a La Rioja está muy claro, incluso documentalmente. Hay una obra impresa en Logroño en 1630 que es la del P. JUAN BAUTISTA FERNÁNDEZ, Demostraciones Cathólicas, Logroño 1630, la cual dedica un capítulo especial a las sibilas12 y nombra las siguientes:
1. SAMBETHA, que unos dicen haber sido Caldea, otros hebrea, nacida en Noea, ciudad junto al Mar Rojo.
2. PERSICA, que profetizó las hazañas de Alejandro Magno. Vivió en los tiempos de Ciro, rey de los Persas y Medos.
3. LYBISSA, de la que hace mención Eurípides en el prólogo de Lamia. Otros la llamaban Lybica, que significa Africana. Vivió en los tiempos de Ayoth, uno de los jueces de Israel
4. DELPHICA. Otros la llaman THEMAS, y Diodoro DAPHNE, hija de Tyresias el Tebano. Escribió muchas cosas en verso, que luego Homero copió.
5. CVMEA. Se dice que tomó el nombre de Cumas, ciudad del sur de Italia.Salió de Babilonia y algunos afirman que fue hija de aquel Beroso que escribió la historia de los Caldeos. Es de la que habla Virgilio.
6. ERITHREA, de la que hace mención Clemente Papa en una carta a los Corintios. Profetizó a los griegos cuando iban a Troya que la destruirían. Eusebio la pone contemporánea con Rómulo. Estrabón la sitúa en tiempo de Alejandro el Grande.
7. SAMIA, que, según Erathostenes, se llamaba PITHO. Contemporánea de Numa Pompilio.
8. CVMANA, natural de Cumas, ciudad de la Jonia. Llamase AMALTHEA, HEROPHILE Y DEMOPHILE.
9. HELLESPONTICA, que nació en territorio troyano en un lugar llamado Marpesso y vivió en tiempo de Ciro y de Solón.
10. PHRIGIA. Profetizó en Ankara y se llamó CASANDRA TARAXANDRA.
11. TIBVRTINA, de nombre ALBVNEA. Fue honrada como diosa de la ciudad de Tibur.
Y tras enumerar las once citadas añade: "Fuera de las once sibilas de que arriba hemos hecho mención, señala Betuleyo otras dos con sus versos, cuyos nombres son EUROPA y AGRIPPA, las cuales también profetizaron de Cristo Nuestro Señor y de la santidad y virginidad de su purísima madre".
Es la doctrina común de la época con ligeras variantes13
Era, pues, doctrina común en la enseñanza canónica de los expertos y podía por ello inspirar a los artistas que buscaban con ahínco temas con los que dar novedad a sus representaciones. Y así tales representaciones aparecen a lo largo y ancho de La Rioja en varios lugares, de los que sin pretender ser exhaustivos queremos recordar:
LAS DE LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA. En ella aparecen ocho sibilas, lo que no causa admiración ya que no siempre aparecen las doce que pudiéramos llamar canónicas. Entre una que aparece en los mosaicos de Santa María la Mayor14 y las veinte que están representadas en Bolonia en la Basílica de San Petronio, el número varía de unas representaciones a otras. Ocho sibilas aparecen en algunas representaciones como son
a) La Biblioteca Vaticana15
b) La Catedral de Milán16
c) La Iglesia de los Barnabitas en Pavía17
d) La Catedral de Pisa18
e) Saint Maurille des Ponts-de-Cé19
f) El Museo de Reims20En relación con las representadas en la catedral de Calahorra, he aquí las concordancias entre representaciones
No parece, pues, que en Calahorra tengamos la repetición de otro ciclo iconográfico. Lo que convierte a la sacristía de nuestra catedral en un punto de referencia para el estudio de otros ciclos iconográficos con los que pueda coincidir tras el avance de la investigación
La ermita del Cristo de Poyales. Fue destruida por el vandalismo de unos depredadores y luego se hundió por la incuria de los que podían haberla cuidado. En ella había cuatro pinturas de Sibilas profetisas de la pasión de Cristo con los instrumentos de tortura.
La sibila de Hornos de Moncalvillo. Había un cuadro con una Sibilla que bajó al Obispado y parece que hoy ha desaparecido
4.- Los refranes divinizados
Hay un fenómeno poco atendido que se extiende por toda la antigua diócesis de Calahorra y que hasta ahora no se había puesto de relieve, de forma que, al menos, podríamos atribuirlo a un uso particularmente grato en tierras de la antigua diócesis de Calahorra que consiste en escribir en las fachadas de las iglesias unos proverbios sapienciales, que incluso se citan como textos bíblicos, pero que no lo son al pie de la letra. Los más presentes son estos:
"En la casa del que jura no faltará desventura" "La maldición de la madre arrasa y destruye de raíz hijos y casa" "De toda palabra ociosa darán los hombres cuenta rigurosa"
Una primera aproximación al fenómenos la hicimos hace algún tiempo21, pero hemos ido descubriendo nuevos ejemplos que lo mismo y vale la pena una reflexión más general y profunda del fenómeno. Hemos encontrado más ejemplos en los que se repiten las mismas frases en Treviño, Bernedo y Viana y tal repetición demuestra algo mucho más serio y profundo que una simple anécdota y una genialidad de un creador de iconografía. Responde, sin duda, a una mentalidad muy difundida y que debía dominar toda la disposición apologética y catequética del momento. Las mentes del Renacimiento, atormentadas por los problemas teológicos del momento, acuden a los grandes principios y máximas de comportamiento, que nadie discute para llegar a una base sólida sobre la que fundamentar sus predicaciones morales.
En rigor no es un fenómeno nuevo. Desde los Santos Padres se pretendió unificar la enseñanza de la Biblia con los dictados de la razón, según los entendió la filosofía griega. Esto aún se acentuó más con la obra de Santo Tomas, pero sólo en el Renacimiento se empleó como motivo decorativo y catequético, lo que necesariamente tiene una razón. Y la razón hay que buscarla en la antropología cultural de la época, como acabamos de insinuar.
LA BIBLIA COMO LIBRO DE SABIDURÍA.
No necesitamos recordar el papel que la Biblia tiene para todo el mundo germánico, gracias al nuevo sentimiento nacionalista, a la traducción de la misma al alemán y sobre todo del papel teológico y espiritual que se le atribuye tanto por la tradición de la Iglesia, como sobre todo por las nuevas posiciones de los reformadores. Pero ocurre algo parecido en el ámbito católico: a pesar de las restricciones que podría parecer que se pone a la libre interpretación y de la función restrictiva de la Inquisición, la Biblia es la base más firme de toda la producción teológica de los siglos de Oro, que es ingente, la base de lectura de todos los místicos, que es portentosa y sobre todo la fuente de inspiración más grande de todos los artistas.
Los protestantes se esfuerzan por una lectura crítica de la Biblia, pero hemos de reconocer que excepto en los puntos controvertidos en los que la toma de posición reformista depende más de las posturas preconcebidas que de una lectura inteligente de los libros sagrados, los grandes comentaristas de la Biblia son filólogos e historiadores del mismo tipo que los historiadores que construyen la historia profana del mundo. Las figuras bíblicas tienen un papel relevante, la historia se construye apoyada en tales figuras y a nadie se le ha ocurrido discutir uno sólo de los pilares fundamentales de la historia recibida. Se discute mucho más el día y hora en que ocurrió la creación del mundo y si Adán murió a los novecientos y tantos años, que si en el mundo hay prehistoria o épocas culturales diversas de la nuestra, tema que ni se les ocurre.
Los personajes bíblicos que son los ejes de la lectura bíblica son sobre todo testigos de la revelación divina y ellos mismos profundos conocedores de la sabiduría de Dios. Los libros proféticos se interpretan actualizándolos y los sapienciales se leen con categorías completamente simbólicas y orientando la lectura hacia líneas místicas. Es bien conocida la lectura del Cantar de los Cantares por un San Juan de la Cruz. No es la Biblia la que determina la cultura de la época, sino la cultura de la época la que dirige la lectura y el uso de la Biblia.
El HUMANISMO de la época es un humanismo teológico y bíblico, con centro en la Divinidad. En él el centro de gravedad está en la tradición religiosa de occidente y la Biblia juega un papel esencial, pero no turbador. Los libros santos se leen para confirmar y enriquecer lo que ya se sabe y las cosmovisiones que se tienen. La Teología juega con categorías medievales y romanas, pero no con categorías bíblicas. La visión histórico-crítica de la Biblia no vendría hasta el siglo XIX.
Si se leen los profetas es para oírles decir y describir cada una de las escenas de la pasión y de la glorificación de Jesucristo, exactamente igual que se hace con los oráculos de las Sibilas. Si se lee la sabiduría de Salomón es para ver en ella las mismas verdades que se ven en Platón y en la tradición platónica. La sabiduría es una y toda es coherente y es la misma en la Biblia que en la tradición filosófica. El arte de la época es loquaz para este tipo de comprobaciones: recuérdese la fuerte hermosa de Nuremberg, o la misma Capilla Sixtina y a nivel riojano la sacristía de la Catedral de Calahorra22.
LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO Y EL PATRIOTISMO.
Es un tema que no se discute. Pertenece a la esencia del Antiguo Régimen. Dice Caro Baroja: "La época en que aparecen los jesuitas es tan definida desde el punto de vista religioso que no vale la pena gastar mucho tiempo en refutaciones. Por otra parte es la misma en que grandes monarquías enemigas pretenden ser las defensoras de la Iglesia. Majestad Católica será el Rey de España y Cristianísima el de Francia, y aun no hace mucho tiempo se hablaba de Francia como la "hija mayor de la Iglesia"
"Eso no quita para que, de alguna forma, los conceptos de ‘Caesaropapismus ’ y de ‘Hierokratische Herrschaft’ tengan validez también aplicados a España...
"En todo caso resulta evidente que en el siglo XVI, por lo mismo que las interpretaciones de la fe en Dios dividen a los hombres, los campos respectivos de los fieles toman un aire que podría considerarse como guerrero y burocrático a la par; porque hay que luchar por la fe y hay también que administrar la comunidad de fieles"23
También en La Rioja surgen reflexiones sobre temas patrióticos como es el caso de las obras de Albia de Castro24 en las que participa de las discusiones de su siglo sobre todos estos temas y problemas..
RELIGIÓN.
1. El nuevo coloquio divino.
Pasados los años 1550 ya Dios no usa el mismo lenguaje ni el fiel se dirige a Él con el mismo tono: las reglas del ‘coloquio divino’ han cambiado en la Cristiandad. A pesar de los jalones establecidos por algunos estudios valiosos, la importancia de esta revolución retórica que se realiza a la vez en la predicación y en la oración no ha sido bastante tomada en cuenta ni su sitio claramente determinado en el conjunto de las transformaciones culturales del siglo XVI25
2. El culto a las reliquias.
Una característica muy relevante del culto en el Renacimiento fue el auge del culto a las reliquias. La reforma había sido particularmente crítica con todo este tipo de culto y de religiosidad atestiguada ya desde antiguo por la tradición medieval26; y el Concilio de Trento dio su famoso decreto de la sesión XXV sobre el culto de las reliquias de los santos y de las sagradas imágenes. Ello no sólo potenció la tradición existente desde la antigüedad cristiana sino quecontribuyó a un desarrollo más firme de tal forma de espiritualidad.
En España el Rey Felipe II tuvo gran interés por este tipo de objetos de culto y por toda España cundió el ejemplo27. Se instauraron muchos altares y relicarios nuevos28 y las fiestas de los santos tuvieron un nuevo realce, así como las ceremonias relacionadas con sus reliquias. Ello tuvo especial impacto en las representaciones de los santos en el arte de los retablos y decorados., sobre todo si se trataba de los santos patrones de cada comunidad.
En la Rioja hay un considerable número de relicarios y altares relacionados con este período
.De igual modo la piedad del Renacimiento comienza a andar los pasos que la conducirán al barroco. La devoción de la cruz tan característica de estos siglos da lugar a una extensión casi universal de las cofradías por todas las parroquias29.
Bien es verdad que hay, simultáneamente, una conciencia de crítica frente a tal hecho, manifiesta por ejemplo en la obra de Juan de Valdés30, que era un hombre culto e influido por las tendencia críticas que se daban por toda Europa y cuyo representante más cualificado dentro de la Iglesia fue Erasmo. Estas tendencias y está "ilustración" llevará a hacer necesario un cambio de mentalidad y el definitivo triunfo de las formas renacentistas, aunque se llegue a un compromiso con la tradición eclesiástica.
2. El asociacionismo: cofradías.
La sociedad medieval había sido profundamente "comunitaria". Y los nuevos tiempos no van en contra de tal mentalidad, al menos a corto plazo. Lo cierto es que en la piedad de nuevo cuño, una de las formas de organizar al pueblo fueron las cofradías. A cada nueva razón para organizar el culto a algo o a alguien, el modo ordinario de ponerlo en práctica era asociarse, organizando una cofradía al efecto.
Por otra parte el gusto por la escenificación de la historia que constituía el "mito" del culto en cuestión hace que el teatro medieval no se hunda, sino que, probablemente con un fuerte apoyo del conocimiento del mundo antiguo se fragüen las formas del teatro popular, de carácter eminentemente religioso, y que se lleva a cabo también en un ambiente de sublime confraternidad.
La herencia medieval es grande como puede verse en casos como el de los flagelantes, adscritos a las formas de piedad de la cofradía de la Cruz y que prácticamente constituyeron una de las formas de piedad más notables de la época31.
EL DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO Y DEL HOMBRE.
Dos fueron las dimensiones de este tema: por una parte los acontecimientos geográfico-políticos que continuando las empresas comerciales y militares de los siglos XIII-XIV dan lugar al descubrimiento de nuevos mundos con la irrupción de ingentes cantidades de nuevos puntos de referencia en todos los órdenes, desde la vida de hombres antes no imaginada hasta la constatación de formas de vida que hasta este momento no habían sido ni siquiera sospechadas.
Por otro lado la potencia que al proceso imprime la invención y uso de la imprenta. El humanismo con sus ideas de ciudadanía universal, con sus amistades que traspasaban las clases sociales y con su intercambio epistolar tan cultivado fue clave. La gran fuerza verdaderamente universal que sirvió a esta dirección fue la imprenta. Para nosotros, hombres de hoy, es difícilmente imaginable el aislamiento del hombre (y por tanto la disociación de sus ideas) antes de su aparición; aislamiento al que sin duda correspondía una inmobilidad y mecánica uniformidad. Pero tan difícil es darse cuenta totalmente de la enorme importancia de la multiplicación de los contactos espirituales, inmensamente potenciados por la imprenta. La palabra impresa raramente alcanza la fuerza arrolladora de la personalidad revelada en la voz viva y en el gesto32, pero la amplitud de difusión de lo impreso y su posibilidad de impacto a plazos medio y largo es ingente.
Es lo que ocurre con las obras claves de la difusión de las nuevas ideas de la época, tanto religiosas como filosóficas y artísticas.
Es algo evidente y tópico que el Renacimiento en buena medida se debe al impulso que los hombres de la época reciben de todo el conjunto de factores al que venimos haciendo referencia. También los riojanos participan en la fiesta. Baste con recordar los riojanos en el descubrimiento del Nuevo Mundo uno de cuyos comprobantes puede ser la toponimia riojana en América hispana. Otra muestra de su presencia allende los mares son las numerosas obras de arte que llegan a la Rioja desde todos los puntos de la tierra.
MORAL.
1. El casuismo.
La llegada del Renacimiento va acompañada de una serie de factores psicológicos y filosóficos que en la moral llevan consigo la reviviscencia en el campo católico del antiguo probabilismo.
Frente a una teología "de esencias" surge una línea de discusión con la realidad, que es perfectamente visible en las discusiones sobre el probabilismo.
"El que los ‘casuistas’ buscaran ‘causas’ a ‘casos de conciencia’, sin recurrir ni al puro azar ni a una aplicación rígida de ciertos principios de la moral evangélica, puede considerarse hoy de varias maneras. Algunos siguen creyendo que en tal búsqueda se lanzaron a un simple juego dialéctico, casi retórico. Otros han buscado explicaciones más profundas a su investigación, sobre las raíces de la diversidad moral, aunque, a veces, en efecto, las conclusiones a que llegaban no encajan demasiado con las concepciones cristianas primitivas o las tradicionales, más sencillas dentro de la vida moral."
"No se trataba de planear un enfrentamiento de la ‘moral teórica’ con la ‘práctica’, tema que a algunos filósofos y sociólogos del siglo XX les ha ocupado, refiriéndose en algún caso a Carnéades. Se trataba de sondear en el mundo de las probabilidades dudosas o poco comprensibles y buscar causas no fáciles de detectar a los hechos de la vida moral. Honor frente a injurias, befas, adulterios, etc. Defensa de posiciones y cargos, dentro de la sociedad establecida; de intereses comerciales, y rentas eclesiásticas, de reputaciones y famas, de estados. Casos y más casos, según oficios, caracteres, temperamentos. El asunto cardinal es que cuando, como consecuencia última del casuismo, se desarrolló la teoría probabilística, los confesores italianos, españoles, austríacos, franceses, etc., tuvieron que reconocer, una y otra vez, que el mundo de los penitentes era una selva: se trataba de personas con vicios y virtudes mezclados, unas arrepentidas, otras dubitativas, otras medio simuladoras, otras habituadas a desviaciones particulares. Creyentes: lo que contaban era para cavilar"33
El probabilismo es una forma de plantear la moral que nace con el Renacimiento. Son los jesuitas sus mejores expositores y defensores y es uno de los rasgos que mejor demuestran la llegada de la vida misma al terreno de la reflexión34. Es una de las muestras del surgimiento del individualismo en la vida y en el pensamiento de la época.
2. El individualismo.
2.1. Individualismo épico / heráldico.
Un rasgo muy notable de la cultura del Renacimiento es el incremento espectacular y la importancia cortesana que adquiere la nobleza y como acompañamiento su manifestación exterior, la Heráldica.
Desde que los Reyes Católicos en 1495 ordenan hacer el primer censo general conocido de los hidalgos de sus Reinos ya el tema marca por completo toda la cultura y la vida social de la Edad Moderna y condiciona grandemente las manifestaciones artísticas de la época.
Aquí sólo se manifiestan las virtudes y la personalidad engrandecida de los "grandes". Los pobres, los "hombres del estado general" no tienen escudo ni virtudes dignas de ser cantadas o grabadas en piedra, pero es un elemento que marca toda una época y que vale la pena destacar35.
2.2. Individualismo ético.
Desde siempre es sabido que en Renacimiento es la era del advenimiento del individualismo. Maritain quiso que Lutero fuera el prototipo de este fenómeno36, pero Maritain habla en conceptos filosóficos y de gran alcance. La realidad es que el individualismo tiene antecedentes a la figura de Lutero y es mucho más general. Desde los autores literarios medievales, como Gonzalo de Berceo y los otros españoles conocidos por sus nombres desde hacía siglos hasta todos los autores artistas europeos en los que se constata el mismo fenómeno, pasando por el fenómeno de la "gloria", de la "vida tercera" que cantara Jorge Manrique con magistral musa, el individualismo era algo que traían los tiempos, de modo similar a lo que había sucedido en las otras épocas de la historia en las que el tema de la "fama", del "nombre" fue clave en la convivencia.
Los siglos del Renacimiento coincidieron con una eclosión de la riqueza, de la vida urbana y de la cultura y en tal jardín los nombres de las personas eran algo pedido y no negado. Pero mientras que en la Edad Media los nombres no significaban la desintegración del todo, del bloque de la cultura medieval, mientras que en esta Edad Media los nombres propios iban enmarcados en una cultura de la humildad, con el Renacimiento sobreviene una cultura de la suficiencia. La gloria no se compaginaba bien con la humildad y surge poderosa la imagen de las personas que se sobreponen al cuadro general y consiguen que su carta de ciudadanía se inscriba en la república de las letras o de las artes no en función de la obra a la que sirven sino de la aportación que realizan a un conjunto que ya no se ve ni como uno ni como necesariamente armónico. No es casualidad que la literatura comience a crear obras con protagonistas tan arquetípicos como la Celestina o el Quijote. Tales figuras rompen una cultura unitaria en sus ideales, es decir: constituyen ejemplos de una época nueva.
El arte firmado, no solamente con la firma de los autores, sino con firmas tan peculiares como son las representaciones de los artistas ejerciendo actividades complementarias al margen de los ciclos iconográficos, como son el escultor bebiendo en el porrón de vino en el coro de la catedral de Santo Domingo y casos similares.
La avalancha de encargos hace surgir en la misma Rioja toda una serie de talleres que se esfuerzan no sólo por hacer sus obras con perfección sino que saben que su riqueza va a depender de su nombre entre los eventuales consumidores de sus productos.
Se firman contratos, porque la nueva forma de relación exige que se firmen los contratos. Y dese que ello ocurre conocemos y podemos documentar las obras de artes con toda clase de precisiones desde los nombres de sus responsables hasta detalle de su gestación y realización.
El individualismo es la obra cara de una sociedad letrada y personal. A partir de ahora se va a distinguir entre ciencia y sabiduría, entre grupo y líderes, entre creadores y meros artesanos.
EL RESURGIR DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA.
Se da por supuesto que el Renacimiento es la experiencia que se produce por el contacto con la cultura clásica que se redescubre en función de diversos factores; pero la cosa no es tan sencilla. En efecto, los autores renacentistas traen un fuerte impulso cultural que viene de la Edad Media y con su mentalidad y su cultura se enfrentan a los viejos monumentos y a los viejos textos.
Ese componente tradicional tiene una enorme importancia. Por ceñirnos a un ejemplo bien conocido recordemos algunos hechos: "En 1462 Cosme de Médicis suministró a Marsilio Ficino los manuscritos que contenían las obras conservadas de Platón y le mandó trasladarlas al latín. Pero este, primero tradujo lo que consideraba la principal fuente de Platón, el Corpus Hermeticum. Sólo tras haber traducido tales escritos, Ficino comenzó con Platón. Su traducción de Platón, junto con los comentarios pertinentes se publicó en 1484 y se convirtió en la versión standard para todo el siglo XVI. En 1490 apareció su traducción de Plotino, también comentada. Publicó también traducción de otras varias obras, sobre todo mágicas, de los neoplatónicos tardíos: Porfirio, Yámblico, Proclo. Escribió otras obras originales suyas, de las que las más notables son De Religione Christiana (1474), Theologia Platónica (1476), De Triplici Vita (1489)".
"Todo este conjunto de obras constituye una interpretación de Platón que, aunque contiene una meticulosa traducción de las obras de este autor, nada tiene que ver con la comprensión que del filósofo griego se tiene hoy día. La gran diferencia entre el platonismo del Renacimiento y nuestra intelección de Platón es que para aquéllos Platón era primariamente un escritor religioso…"
"Ficino se consideraba a sí mismo como el último de los platónicos medievales; pero es mucho más adecuado entenderlo como un punto de partida. En efecto, aunque tiene raíces en el platonismo medieval, hay en él algo completamente nuevo y es la posibilidad de leer en latín todas las obras supervivientes de Platón, todas las de Plotino, muchas obras de los platónicos más tardíos, el Corpus Hermeticum y algunos Padres Griegos como Eusebio y Clemente de Alejandría, todos los cuales constituyen el gran almacén de materiales para la Antigua Teología (Prisca Sapientia)37
Algo semejante hay que decir de todas las demás dimensiones de la recuperación de la Antigüedad Clásica. La historia retórica también ahora se hace al modo de los antiguos, pero sin la menor crítica. Lo que se pretende es igualar la gloria de las nuevas nacionalidades con la gloria de Roma y cantarlas con las mismas frases con las que se cantó la gloria de la ciudad eterna. Este planteamiento y punto de reflexión hace que la recuperación del sentido exacto o aproximado de los documentos antiguos sea una utopía: lo que se capta es una retórica renacentista que emplea elementos de la antigüedad Clásica para sus elaboraciones38
Hay que profundizar en la cultura literaria riojana39. Tenemos numerosos autores riojanos que han jugado fuerte en la época y cuyo estudio en profundidad nos daría más luz para comprender el Renacimiento en La Rioja.
En el arte riojano el aprovechamiento de la Antigüedad Clásica es claro desde el punto de vista formal, pero es claro que el influjo de una manera general no viene por vía directa, sino a través de la evolución de la forma en todos los reinos peninsulares
El primer Renacimiento una y abusa de los temas mitológicos incluso en la decoración de los retablos de las iglesias40. Las formas de los viejos estilos son recuperadas por los nuevos tratadistas con las que componen el nuevo modo de construir Iglesias y retablos.
¿CÓMO ENTRÓ ESTA CULTURA EN LA RIOJA?.
En rigor es muy difícil definir los orígenes de cosa alguna y más aún los de un fenómeno tan complejo como es un período cultural del calibre del que estamos comentando. Seguramente habría que ir desgranando el tema por aspectos y artistas.
Algo de esto se ha hecho por ejemplo con las tipologías de la iglesias en La Rioja Alta41.
De las influencias externas seguramente que las más notables son la recuperación de los muy numerosos textos clásicos que se ponen en circulación por obra de las afluencia de códices griegos de Constantinopla y del Oriente y por efecto del empleo de la imprenta; el nuevo espíritu que trae el reinado de los Reyes Católicos y su implicación en la política mundial, sobre todo con el triunfo de Granada y el descubrimiento de América.
No sabemos demasiado sobre los caminos concretos que sigue la penetración de las nuevas ideas en La Rioja ni mucho menos sobre las personas que fueron los protagonistas de las nuevas concepciones o modelos42. Seguramente la exposición más notable es la que hace E. Calatayud en los preámbulos de su magna obra sobre la arquitectura religiosa en La Rioja Baja43. Dejando de lado la descripción general de la implantación de los gustos renacentistas en la Península44, "La difusión de las estampas y grabados procedentes de Italia jugaron un papel importante en el conocimiento de las formas renacentistas, sobre todo en los motivos decorativos e iconológicos. En nuestra comarca, las figuras alegóricas que se encuentran en el primer cuerpo de la portada de San Jerónimo de la Catedral de Calahorra (term. 1559), de iconografía netamente italiana45, encontraron su inspiración gráfica en los emblemas de Alciato, Bocchius y Valeriano, teniendo en cuenta que estos libros se encontraban en la biblioteca del obispo Juan Bernal Díaz de Luco, quien a su muerte en 1556 la donó a la catedral de Calahorra, y alguna figura, como la Verdad, parece que tuvo como modelo una copia miguelangelesca de Battista Franco, que se encuentra en los Uffici, el rapto de Ganimedes está representado según el modelo de Miguel Angel de fines de 1532, que reproduce Bocchius e imita Alciato en sus Emblemas, en la edición de 1549
.

"También hay que tener en cuenta a los artífices extranjeros que desde finales del siglo XV y durante el primer tercio del XVI, sobre todo franceses y flamencos, se asientan en Burgos y en su zona de influencia, en la que se incluye La Rioja…46 El estilo renacentista que traen los maestros franceses y flamencos no es puro, sino que llega mezclado con las peculiaridades del estilo de su país de origen, donde se formaran, y con persistencia de las formas medievales. En La Rioja, en la primera mitad del siglo XVI, son numerosos los artífices de esta procedencia, dedicados sobre todo a la talla y otras artes industriales, además de los artífices que proceden de los talleres de Burgos.
"Otra vía de conocimiento de la nueva tendencia estética la forman los artífices españoles que viajan a Italia y se forman allí. Uno de los primeros, de finales del siglo XV, es Lorenzo Vázquez, citado más arriba. Años después en la segunda década del siglo XVI, Diego de Siloé y Pedro de Machuca, entre otros, traen consigo las formas renacentistas con un mayor planteamiento científico y dominio de los elementos, que, aun cuando Siloé empleó con profusión los grutescos que caracterizan la etapa plateresca, rompen con la generalidad de las obras gotizantes, abriéndose camino hacia una nueva corriente arquitectónica…"
"Las obras patrocinadas por la Iglesia, más conservadora, supone la continuidad del estilo gótico en el siglo XVI. Las nuevas catedrales de este siglo, la de Plasencia, Salamanca, Segovia… lo confirman, así como la de Calahorra, y las numerosas iglesias, parroquias y conventos que se construyen de nueva planta a lo largo de la centuria por toda la geografía nacional, que se enfrentan y ofrecen resistencia a las nuevas formas. En la continuidad del estilo gótico, también contribuye parte de la nobleza, como la familia de los Fernández de Velasco, Condestables de Castilla, que patrocinan numerosos conventos, capillas funerarias, iglesias etc. en las zonas bajo su jurisdicción, en torno a Burgos, La Rioja, Soria etc.. La relación de la arquitectura riojana con la burgalesa es evidente y, por otro lado, no se puede olvidar que parte de Burgos fue diócesis de Calahorra y que parte de La Rioja lo fue de Burgos".
"La evolución desde las formas del gótico final a las renacentistas está bien representada en la catedral de Calahorra, en cuyas fases de construcción desde los primeros años del siglo XVI hasta principios del XVII se aprecia cómo poco a poco van dominando las formas renacentistas en los alzados y en la decoración arquitectónica, desplazando a las góticas, a medida que se avanza hacia la cabecera y girola lo más tardío"47.
Prácticamente las formas renacentistas típicas no se imponen sino muy al final del siglo XVI.: "En la comarca que nos ocupa, según los datos documentales que poseemos, se cita por primera vez a Vitrubio y a Alberti en el informe y condiciones que el 24 de enero de 1606 da Juan de Oñate, "oficial en el arte de la cantería" sobre el examen de la obra de cantería empezada en la iglesia de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro (torre y portadas, clasicistas) porque tenía daños: "y si el cimiento se hallare húmedo de agua también convenga se deshaga la obra y se torne a edificar de nuevo artificialmente según doctrina del Vitrubio y Combatista Florentino"48.
En rigor el Renacimiento está anclado seriamente en la cultura medieval, en mucho mayor medida de lo que en el mismo pesan las influencias ideológicas exteriores. Pero lo que sirve para definirlo mejor son justamente estas influencias exteriores del momento que son, además, las que aportan las novedades que son elementos más distintivos.
Y la forma de pensar nueva49 que permitirá la plena adopción de las formas renacentistas viene dada por la metamorfosis de la cultura medieval a través del conjunto de factores que hemos pretendido enumerar más arriba.
RENACIMIENTO E IDEOLOGÍA.
Aunque generalmente se aducen razones económicas para aclarar el origen del Renacimiento parece claro que la economía más estable, más boyante y mejor estructurada comercialmente ayuda a la movilidad de las gentes y a que ello modifique profundamente la cultura. Pero el Renacimiento es una forma de expresión y de vida, que viene articulada fundamentalmente por una comprensión ideológica en cuya cosmovisión entran muy diferentes motivos, pero todos anclados en la evolución de la conciencia cristiana a partir de la tradición de todo orden recibida de antiguo y vivida a lo largo de la Edad Media. En la Rioja influyen las mismas razones que en el resto de Europa coloreadas por motivos locales de menor importancia; pero esas razones son poderosas. Los resultados artísticos pueden verse en las obras citadas y en la Historia de la Ciudad de Logroño50, pero consultar este volumen es la mejor forma de captar el interés que tienen las ideas expuestas en la presente colaboración.
NOTAS
1. BURCKHARDT, J., La cultura del Renacimiento en Italia, editada por primera vez en 1860, traducción por Teresa Blanco, Fernando Bouza y Juan Barja, en Madrid, Akal, 1992. Hay una bibliografía muy abundante sobre el tema y los rasgos aquí enumerados son cuidadosamente estudiados desde perspectivas muy diversas. Ver. p. e., MARITAIN, J., Tres reformadores. Lutero - Descartes - Rouseau, Buenos Aires, Fundación Jacques Maritain, 1986.
2. MOYA VALGAÑÓN, G.J., Arquitectura religiosa del siglo XVI en la Rioja Alta, Logroño, IER, 2 vols., 1980; RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., Arnao de Bruxelas. Imaginero renacentista y su obra en el valle medio del Ebro, Logroño, IER, 1981; y en general MOYA VALGAÑÓN, J. G., Inventario artístico de Logroño y su provincia La Rioja, Madrid, Ministerio de Cultura, van publicados tres volúmenes 1975. 1976 y 1985; Id., La escultura romanista en La Rioja; Damian Forment, escultor renacentista, sin fecha ni lugar (Logroño 1993): FERNÁNDEZ PARDO, F. (Coordinador), Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea, San Sebastián 1999.
3. Pueden verse CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., y GONZÁLEZ BLANCO, A., "La bóveda de la sacristía de la catedral de Calahorra. Sibilas y profetas testigos de la cultura de una época", Berceo, 108-109, 1985, 37-70; OCHAGAVÍA RAMÍREZ, M. T., "El mundo mitológico de Forment", en Damian Forment, escultor renacentista, pp. 83-97; y algo más se ha hecho notar relacionado con la obra de Albia de Castro y al citar a los autores riojanos de la época,
4. Véase un desarrollo más amplio de estas ideas en ORÍO DE MIGUEL, B., "Esplendor y decadencia del pensamiento organicista hermético-cabalístico (siglos XV-XVII), en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Ed. Trotta, Madrid, vol VI,1, 1994, p. 193-214.
5. Con la excepción de Gemisto Pletón y quizá algunos discípulos suyos.
6. WALKER, D. P., The ancient Thology. Studies in Christian Platonism from the Fifteenth tothe Eighteenth Century, Londres 1972; WALKER, D. P., Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella, Londres 1956. Un clásico en esta materia en THORNDIKE, L., A history of Magic and Experimental Science, 8 vols, New York 1923-1958.
7. CARO BAROJA, J., Vidas mágicas e Inquisición, vol II, p. 175. Para mayor información sobre todos estos temas remitimos a nuestro trabajo "El Hermetismo en la España de los siglos XV-XVIII", Actas del II Congreso Nacional de Italianistas, Salamanca 1986, pp. 175-212.
8. CARO BAROJA, J., Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI-XVII), p. 239, tiene este modo de exponer la idea que acabamos de apuntar: "Capítulo X: El mayor tema de un tiempo. 1 La cuestión de la providencia divina y el libre albedrío, en términos generales. "Cada época tiene sus grandes temas y los filósofos suelen exponernos periódicamente cuáles son. A veces no nos aclararan tan bien el por qué de que tal o cual tema sea "el tema de nuestro tiempo". Un historiador algo cauto podría hacer suya aquella sentencia de Degas, el cual refiriéndose a los críticos de arte y hombre de letras en general, decía que explicaban el arte, sin entenderlo. El historiador aceptaría humildemente, como misión suya, la de explicar el desarrollo de un hecho sin pretender alcanzar a entender por qué surge y se da con virulencia. No cabe duda, por ejemplo, que en los siglos XVI y XVII la cuestión del destino del hombre se plantea, una y otra vez, en términos conceptuales violentos, muy distintos entre sí, incluso entre gentes de la misma fe. Esto se complica con un arrastre viejísimo de ideas sobre el Hado, "Fatum" o "eimarmene",que aún tiene adeptos. Pero no hay duda de que, entonces, entre católicos, protestantes y gentes menos rigurosas en su fe, el tema del tiempo es del significado del libre albedrío, y el de la predestinación, como dos nociones opuestas"
9. Ver CARO BAROJA, J., Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII), Madrid 1985, p. 50: "Si preguntamos a muchas personas cultas, no sólo de aquí, sino de fuera, qué es lo que dio el siglo XVI español como más destacable en el orden espiritual, nos dirán, sin vacilar, que los grandes escritores místicos y ascéticos"
10. CULLMANN, O., La historia de la Salvación, Barcelona, Ediciones Península, 1967, passim.
11. El tema de las sibilas era un tema desconocido para la investigación española a finales del siglo XIX (ver BARBIER DE MONTAULT, X., "Iconographie des Sybilles", Revue de l’art chrétienne XIII, 1869, 244-257, 321-356, 465-507, 575-582, y XIV 1871, 239-317, 326-341, 385-406, obra que sólo tiene noticia de una representación de sibilas en Sevilla) y la situación no cambió hasta la segunda mitad del siglo XX. El tema se está planteando en estas últimas décadas ante las constatación de la existencia de este tipo de representaciones repetidas un sinnúmero de veces que demuestra unas concepciones muy vivas y operantes que formaban parte de la mentalidad y formas de vida y expresión artística de España muy similar a todo el resto de Europa. Para una puesta al día puede consultarse GONZÁLEZ BLANCO, A. y otros, "Las sibilas de la capilla de Junterón", Anales de la Universidad de Murcia, vol. XLI, nº 3-4, Letras, 1982-1983, 3-19.
12. Libro III, discurso X, fol. 351ss.
13. Con respecto a lo que enseña el P. BALTASAR PORREÑO (Oráculos de las 12 Sibilas, Profetisas de Nuestro Señor entre los gentiles, Cuenca 1621. Ver sobre este libro ALEJOS MORAN, A., "Los oráculos de las doce Sibilas de Baltasar Porreño. Un ejemplo de la iconografía y literatura simbólica en Europa", en El Mediterráneo y el Arte Español. Actas del XI Congreso del CEHA, Valencia, Septiembre 1996, p. 478-483), el P. FERNÁNDEZ desdobla la PÉRSICA en dos, pero en lo demás coinciden.
14. BARBIER DE MONTAULT, X., op. cit., XIII, 1869, p. 323. 15. BARBIER DE MONTAULT, X., op. cit. XIII, p. 344 16. BARBIER DE MONTAULT, X., op. cit., XIII, p. 488 17. BARBIER DE MONTAULT, X., op. cit., XIII, p. 492 18. BARBIER DEMONTAULT, X., op. cit., XIII, p. 504
17. Es frecuente el uso de los expedientes de nobleza y de limpieza de sangre como armas de lucha política. Vid. BURGOS ESTEBAN, F.: "Mercaderes e hidalgos...", en Op. cit., pág. 401-422.
* El consumo es el proceso inverso a la perpetuación o privatización de los cargos municipales, es decir, la vuelta a los sistemas tradicionales de elección.
18. En Logroño, por ejemplo, la organización parroquial tuvo, durante buena parte del siglo XVI, unas cotas de participación de los fieles que resultan casi increíbles. Vid. IBANEZ, S.: "Fundamentos de la vida parroquial logroñesa", en GOMEZ URDAÑEZ, J.L. (coor.): Historia de la ciudad de Logroño, Logroño, 1995, tomo III, pp.61-70.
19. BARBIER DEMONTAULT, X., op. cit., XIV, 1871, p. 301 20. BARBIER DEMONTAULT, X., op. cit., XV, p. 305
21. GONZÁLEZ BLANCO, A. y CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., "Las inscripciones de la fachada sur de la iglesia de Santiago en Calahorra", Kalakorikos 1, 1996, 125-134.
22. Ver más arriba, nota 3.
23. CARO BAROJA, J., Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI-XVII), Madrid, Sarpe, 1985, p. 176.
24. Memorial Histórico por la ciudad de Logroño, Lisboa 1633; Verdadera razón de Estado, Lisboa 1616.
25. LAMEUNIER, G., "El nuevo coloquio divino. Investigaciones sobre la oración mental metódica en la literatura del siglo de oro", Revista Murciana de Antropología 2, 1995, 41-63.
26. Hay una bibliografía enorme ya dese el mismo siglo IV, cuando un San Juan Crisóstomo predica los milagros que realiza el cuerpo de San Bábilas desde su sepulcro, y donde comienzan las vidas de los santos y sus milagros con especial atención a sus reliquias; el mismo fenómeno es constatable en las vidas de santos de Gregorio de Tours, de Gregorio Magno y de otros autores de la era patrística. Ver, además de las diversas y variadas vidas de santos medievales, p. e. CAESAREUS VON HEISTERBARCH (nacido hacia 1180 y muerto en 1240), Dialogus miraculorum (varias ediciones, entre ellas la de (J. STRANGE, Colonia, 2 vols.); del mismo autor "Sermo de translatione beate Elyzabeth", ed. ALBERT HUYSKENS, en: ALFONS HILKA (ed.), Die Wundergeschichten des Caesarius von Heisterbach 3, Bonn 1937, p. 381-390; del mismo: "Vita et miracula Engelberti I-III", ed. FRITZ SCHARCK, Bonn 1937
27. Hay bibliografía de gran interés sobre la mentalidad de la época y teología de las reliquias que continúa y amplía los datos de la tradición precedente. Ver p. e. SANCHO DÁVILA, OBISPO DE JAEN, De la veneración que se debe a los cuerpos de los santos y a sus reliquias y de la singular con que se ha de adorar el cuerpo de Jesu Cristo, nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Cuatro libros, Madrid 1611; ACKERMANN, H., "Translationen heiliger Leiber als barockes Phänomen", JVK.NF 4, 1981, 10-111; y en general los artículos de las grandes enciclopedias, como LANCZKOWSKI, G / LAKNER, F. / KÖTTING, B., "Reliquien", LThK, 8, Freiburg 1963, cols 1216- 1121, con bibliografía.
28. Por poner un ejemplo de los mil que puede aducirse, cuando en 1611 se funda el convento de San Antonio en Nalda, siendo sus fundadores y patronos, D. Felipe Ramírez de Arellano, Conde Aguilar y Virreyes de Orán y su mujer Dª Luisa Manrique de Lara, se nos cuenta: "No se contentó la bizarría de sus nobilísimos corazones, ni se satisfizo liberal la mano de su piedad, en extenderse a obra tan magnífica, sino que pasó su generosidad a explicar, ser de tales príncipes, enriqueciendo la iglesia con especialísimas reliquias. Entre las muchas preciosas que allí hay, son las más notables las cabezas enteras de dos vírgenes, de las once mil, que hizo degollar la crueldad de Graciano. Hay también otras muy especiales que son de San Laurencio, de San Esteban, de Santa Bárbara, Santa Águeda, y de muchos Santos, como consta de los auténticos testimonios, que allí dejaron sus Excelencias…", Primera parte de la Chronica de la Provincia de Burgos de la Regular Observancia de Nuestro Padre San Francisco… escrita en su mayor parte por el M.R.P. Fr. Domingo Hernáez de la Torre…, Madrid, Jerónimo Rojo, año de 1722, Reproducción facsímil en la Colección Crónicas Franciscanas de España, Publicaciones de Archivo Ibero-Americano, Madrid, Editorial Cisneros, 1990, p. 400. 29. SÁINZ OCHOA, M. y GONZÁLEZ BLANCO, A., "Aproximación al fenómeno de los disciplinantes en La Rioja. Siglos XVI al XVIII", Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, II, Logroño 2-4 de octubre de 1985,
Logroño, Colegio Universitario de La Rioja, 1987 p. 127-137
30. VALDÉS, J. DE, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma entre Lactancio y un arcediano, edición de J. L. Abellán, Ed Nacional, Madrid 1975, p. 145: "Pues desta manera hallaréis infinitas reliquias por el mundo y se perdería muy poco en que no las hubiese. Pluguiese a Dios que en ello se pusiese remedio. El prepucio de Nuestro Señor yo lo he visto en Roma y en Burgos, y también en Nuestra Señora de Anversia; y la cabeza de San Juan Bautista en Roma y en Amiens de Francia. Pues apóstoles, si los quisiéramos contar, aunque no fueron sino doce y el uno no se halla y el otro está en las Indias, más hallaremos de veinticuatro en diversos lugares del mundo, Los clavos de la cruz, escribe Eusebio que fueron tres y el uno echó Santa Helena, madre del Emperador Constantino, en el mar Adriático para amansar la tempestad y del otro hizo fundir el almete para su hijo y del otro hizo un freno para su caballo, y ahora hay uno en Roma, otro en Milán y otro en Colonia, y otro en París, y otro en León, y otros infinitos. Pues los palos de la cruz dígoos de verdad que si todo lo que dicen que hay de ella en la cristiandad se juntase, bastaría para cargar una carreta. Dientes que mudaba Nuestro Señor cuando era niño pasan de quinientos los que hoy se muestran solamente en Francia. Pues leche de Nuestra Señora, cabellos de la Magdalena, muelas de San Cristóbal, no tienen cuento. Y allende de la incertenidad que en eso hay, es una vergüenza muy grande ver lo que en algunas partes dan a entender a la gente.
El otro día, en un monasterio muy antiguo me mostraron la tabla de las reliquias que tenían y vi, entre otras cosas, que decía: "Un pedazo del torrente del Cedrón". Pregunté si era del agua o de las piedras de aquel arroyo lo que tenían: dijéronme que no me burlase de sus reliquias. Había otro capítulo que decía: "De la tierra donde apareció el ángel a los pastores" y no osé preguntar qué entendían por aquello. Si os quisiese decir otras cosas más ridículas e impías que suelen decir que tienen, como el ala del ángel San Gabriel, como de la penitencia de la Magdalena, huelgo de la mula y del buey, de la sombra del bordón del Señor Santiago, de las plumas del Espíritu Santo, del jubón de la Trinidad y otras infinitas cosas a éstas semejantes, sería para haceros morir de risa. Solamente os diré que pocos días antes que en una iglesia colegial me mostraron una costilla de San Salvador. Si hubo otro Salvador sino Jesucristo, y si él dejó acá alguna costilla o no, véanlo ellos".
31. Ver más arriba, nota 29.
32. LORTZ, J., Historia de la Reforma, vol. I, Madrid, Taurus, 1963, p. 53.
33. CARO BAROJA, J., Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII), Madrid, Sarpe, 1985, p. 542.
34. El mismo CARO BAROJA en el pasaje recién citado añade: "Podemos discutir si el método probabilista en general era bueno o no; pero no cabe duda de que, aunque no llegaran a la meta que hubieran podido alcanzar, dentro del cristianismo, supone abrir los ojos de un lado, a un mundo de oscurísimas realidades psicológicas y, de otro, a la enorme variedad de modos de comportarse los hombres en unas sociedades dadas. En esto también hay otra relación lejana entre ellos y los probabilistas precristianos. Porque Carnéades puso énfasis especial en resaltar cómo los pueblos poseían principios morales muy distintos entre sí y los casuistas consideraron el mismo hecho desde el punto de vista etnográfico, no sólo cuando en sus empresas misionales, tuvieron que enfrentarse con pueblos muy lejanos a los europeos, como los chinos, sino también al tener en cuenta la naturaleza de los distintos países de Europa. Con respecto al primer punto bastará recordar cómo el sobrino del cardenal Bellarmino, Roberto de Nobili o de Nobílibus, actuó entre los brahmanes y como el P. Ricci se convirtió en el doctor Li y pretendió introducir la ciencia europea, a la vez que la fe católica en la China" (p. 544).
35. CALATAYUD FERNÁNDEZ. E. y GONZÁLEZ BLANCO, A., Heráldica de Calahorra, Murcia, Editorial KR, 2000. 36. MARITAIN, J., Tres reformadores. Lutero - Descartes - Rouseau, Buenos Aires, Fundación Jacques Maritain, 1986
37. WALKER, D. P., The Ancient Theology. Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to the Eigteenth Century, Londres 1972, p 10-14.
38. Se podrían poner infinidad de ejemplos de lo dicho. A modo de ejemplo recogemos algunas frases al respecto en un caso concreto, el de la reviviscencia del historiador Tácito: "Tácito como maestro de Maquiavelo, fue el autor de moda entre los teorizantes políticos y príncipes de la época por cuanto canonizaba el absolutismo, halagaba la vanidad del virtuosismo en política y era en este campo el eco del grito general de rebeldía del racionalismo renacentista contra el espíritu de la Edad Media: si hemos de creer a los biógrafos, el mismo Felipe II lo leía con afición. Pierre d’Ablancourt, exagerando como buen mercader, decía a Richelieu en la dedicatoria de su traducción de los Anales: "en este libro se ha engendrado toda la política de España y de Italia; en sus doctos libros se aprende el arte de reinar, en ellos buscan consejo los príncipes de la casa de Austria en los momentos graves". "Insistamos en que el maquiavelismo interpretó a Tácito a su gusto y el papel de éste en la obra del florentino no es otro que el de precedente. Aunque tacitismo y maquiavelismo coincidan en algunos puntos fundamentales, no pueden confundirse; los comentarios puros de Tácito entre nosotros no llegan donde Maquiavelo, aunque puede no sea desacertada la opinión que ve en ellos un intento solapado para introducir su sistema…" (SANMARTI BON-COMPTE, F., Tácito en España, Barcelona 1951). En rigor el problema es mucho más general y conocido: hasta el siglo XIX no ha habido ni historia crítica ni recreación crítica de contextos culturales o mentales.
39. Están bien estudiados algunos poetas importantes. Además son dignos de mención los estudios de José Simón Díaz y las exposiciones que hizo Manuel de La RIVA, en la Historia de La Rioja, vol. III. Edad Moderna y Contemporánea, Logroño, Fundación Caja Rioja, 1984, pp 20—29; 116-129; 176-187; 252-265. Más recientemente conviene recordar los diversos trabajos sobre autores riojanos y, por poner un ejemplo, el que sobre el filósofo Arriaga ha escrito D. Abel MORA. En general, si exceptuamos los trabajos sobre Berceo, las obras suelen ser más bien expositivas (que es lo primero que hay que hacer), pero es necesario volver sobre el contenido y valoración de cada obra en el contexto cultural de la época.
40. OCHAGAVIA RAMIREZ, Mª.Tª., "El mundo mitológico de Forment", Damian Forment, escultor renacentista. Retablo mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Logroño 1995, p. 83-96, aunque a partir de la segunda mitad del siglo XVI tales temas desaparecen.
41. MOYA VALGAÑON, J. G., Arquitectura religiosa del siglo XVI en La Rioja Alta, tomo I: Introducción, Logroño, IER, 1980, p. 43, donde se nos cuenta: "El esquema espacial más característico es el de tres naves a igual altura, en que se aúna el espacio interior unificado con la planta de salón y el paralelepípedo como volumen exterior. Es el sistema de las "hallenkirchen" de que tantos ejemplos hay en la Península y que alabará Simón García". El tema lo generaliza E. Calatayud, Arquitectura religiosa en La Rioja Baja, Logroño 1991, p. 33.. p. 33 "Su procedencia parece segura de Alemania y su expansión por casi toda España en las primeras décadas del siglo XVI, aunque en algunas ya se trabaja en los últimos decenios del XV…" 42. No hay mejor argumento que leer el libro de RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J., Arnao de Bruselas. Imaginero renacentista y su obra en el valle medio del Ebro, Logroño, IER, 1981. Es un trabajo interesante, pero meramente descriptivo de su obra. Nada respecto a los problemas o razones de su presencia en La Rioja
43. CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., Arquitectura religiosa en la Rioja Baja: Calahorra y su entorno (1500-1650). Los artífices (I), Logroño 1991
44. CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., op. cit., p. 31: "En general en España, los principales clientes de los arquitectos del siglo XVI eran la nobleza innovadora y la Iglesia tradicional. La actividad de la nobleza ya no es guerrera, y su afán de prestigio y de ostentación se iba a reflejar en la construcción de palacios urbanos, pues los castillos de defensa ya no se necesitaban, y se dedican al mecenazgo cultural. Construyen sus propios palacios, donan edificios, hospitales, hacen fundaciones piadosas para algunas iglesias, etc.. Los miembros de la nobleza y el sector más aristócrata de la Iglesia son los primeros que introducen las formas renacentistas… Una de las familias mecenas mas importantes y pioneras, que conocían la cultura humanista es la de los Mendoza.." 45. Ver ESTEBAN LORENTE, J.F., "La portada del lado del evangelio de la catedral de Calahorra (La Rioja)", Cuadernos de investigación histórica X, fasc. 2, Logroño 1984; CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., op. cit., vol. I, p. 251ss.
46. En nota recoge la enorme importancia del Camino de Santiago en esta venida de artistas extranjeros: "La venida de artistas extranjeros se debe a las luchas religiosas en Francia, a la prosperidad económica que lleva consigo el afán constructivo, etc. En el auge constructivo también hay que tener en cuenta la importancia del Camino de Peregrinación a Santiago, siendo dicho auge común durante el siglo XVI a lo largo del Camino, sobre todo en los dos primeros tercios, pues a partir del tercero, la actividad artística se desplaza hacia el sur de la Península (Alcolea, S., "Vitalidad artística del Camino de Santiago en el siglo XVI, Príncipe de Viana 96-97, Pamplona 1964, 201-211)… ver también Moya Valgañón, J. G., El camino de Santiago a su paso por la provincia de Logroño, C.A.Z.A.R., Zaragoza 1971…
47. CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., op. cit., p. 34. 48. CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., op. cit., p. 36.
49. Es sumamente curiosa la forma de razonar que se usa al tratar de la iglesia de Santiago "el nuevo" de Calahorra: "En el parecer que el 14 de mayo de 1598 da Juan de Aranda, alarife de la villa de Madrid, para hacer la iglesia de Santiago "el nuevo" de Calahorra, se especifica que el arquitrave, friso y cornisa debían hacerse ‘en obra dórica, conforme a la regla de Viñola y conviene que sea dórica por ser iglesia dedicada al Sr. Santiago que fue guerrero y así se le ha de aplicar este género de orden" (CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., (op. cit., p. 35). Unir el carácter guerrero del santo al orden dórico es algo nuevo propio de la mentalidad de la época.
50. SESMA MUÑOZ, A. (Coord. General), Historia de Logroño, vol III (Coord. Para la Historia Moderna: José Luis Gómez Urdañez), Zaragoza 1995
Antonino González Blanco
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de MurciaB. J. Orío de Miguel
Catedrático de Filosofía de Bachillerato
LA RIOJA, TIERRA ABIERTA, 2000
Esta página forma parte
en su diseño original de un conjunto de marcos;
para su correcta
visualización se deberá acceder a través del enlace:
http://www.geocities.com/urunuela33/r1/renacimientoculturarioja.htm