|
|
|
 |
"la materia es alta / temo que peccaremos..." (S.Or. xci)
SANTA ORlA: DATOS BIOGRÁFICOS Y PERFIL HISTÓRICO
Los datos fundamentales de la vida de Santa Oria los conocemos por el poema de Berceo. Por él sabemos que nació en Villavelayo, 15 que sus padres se llamaron Amunia y García, y que siendo muy joven se recluyó, con su madre, en el Monasterio de San Millán de Suso, 16 en donde permaneció hasta su muerte, gozó de una serie de visiones celestiales los últimos años de su vida, y se apareció a su madre después de morir. También nos dice Berceo que su cuerpo fue enterrado en una cueva excavada en la roca, detrás de la Iglesia del Monasterio de Suso. 17
Estos datos biográficos se complementan con una Memoría Cronológíca que cita el Padre Argaiz, 18 cuyas fechas, confrontadas con las que nos suministra Berceo en su poema, nos revelan que Oria nació el año 1043; entró reclusa a los nueve años, en 1052; tuvo su primera visión a los veinticinco años, en 1068, y murió a los veintisiete años, en 1070. 19 Por el Catálogo de los abades del Monasterio de San Millán, 20 sabemos que cuando Oria entró en el Monasterio, el abad era don Gonzalo, y que a su muerte, lo era don Pedro V, quien, como se dice en el poema (CLXXXIb), estuvo presente en el tránsito de la Santa.
También se deduce del poema el nivel cultural de la joven reclusa, indudablemente alto para su condición de mujer y la época en que vivió. Efectivamente, de la c. XXXVIIb, se desprende que Oria leía habitualmente Vidas de Santos y relatos piadosos de mártires, los cuales, naturalmente, estaban escritos en latín. Por consecuencia, Oria, no sólo sabía leer, sino que leía, incluso, un género de obras que exigía un conocimiento básico de la gramática latina, ya que los hagiógrafos eran escritores que manejaban un latín relativamente difícil.
Por otra parte, la misma Oria nos dice (LXXIId-LXXV) que tuvo una maestra, llamada Urraca, cuya doctrina despertó su vocación. Esto implica que sus padres se preocuparon de darle una cuidada educación desde muy niña, puesto que a los nueve años entró reclusa en San Millán de Suso, y esta decisión vino influida por las enseñanzas de su maestra, de donde se infiere el carácter acomodado la familia.
Otros aspectos de la personalidad de Oria, que pueden deducirse del mismo poema, son su espíritu contemplativo, tendente a la mística, 21 y su absoluta serenidad interior , pues en ningún momento se nos dice que haya sufrido tentaciones, tan frecuentes, por lo demás, en las vidas de los santos. Podemos compararla, a este respecto, con la otra reclusa Oria, de Silos (S. Dom. 316-333), a quien Santo Domingo tuvo que exorcizar para apartar de ella las terribles apariciones del demonio, el cual, en forma de serpiente, se le presentaba una y otra vez para tentarla. 22
No sabemos desde cuando la ejemplar vida de la joven asceta, recluida en Suso, transcendió de los estrechos límites del monasterio, y llegó a ser considerada como Santa. 23 Lo más probable es que ya gozase en vida de una cierta veneración, por sus singulares virtudes y, sobre todo, por sus visiones celestiales, que causarían admiración y asombro a las gentes de la localidad. Es de suponer que, incluso, muchos acudirían a la celda de la reclusa para oírlas relatar de sus propios labios, con lo que su celebridad y renombre se extendería pronto a los pueblos vecinos.
De todos modos, el hecho de que, poco después de su muerte, un monje llamado Munio escribiese su Vida, indica que ya entonces era considerada como una criatura excepcional, cuyas visiones sobrenaturales merecían ser inmortalizadas en letra latina. Más adelante, en el siglo XIII, el poema de Berceo, en lengua romance, basado en la Vita latina de Munio, debió de colaborar a que su fama se extendiese, aumentando la veneración de las gentes por la joven reclusa enterrada en Suso. Veneración que debió seguir creciendo, a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, y que culminó con el traslado de sus reliquias a la nueva Iglesia de Yuso.
En efecto, según se refiere en el citado Catálogo de los abades de San Millán, el día 9 de junio de 1609, Fray Diego de Salazar trasladó, en solemne procesión, los restos de Santa Oria a la Iglesia de Yuso, junto con los de Santa Potamia, y los depositó en una urna de plata, detrás del Altar Mayor, regalando a los vecinos de Villavelayo un hueso de Santa Oria. 24
Poco después, en el mismo pueblo de Villavelayo se creó una Cofradía de Santa Oria, cuyo documento más antiguo conservado es una Bula del Papa Urbano VIII,concediendo el permiso,expedida el año 1625;por tanto,parece que la iniciativa de esta Cofradía puede fijarse unos años más atras. 25
Por otra parte, existe en Villavelayo una ermita de Santa Oria, la cual, según una tradición aún hoy viva en el pueblo, fue levantada en el mismo solar de la antigua casa de la familia. No sabemos a cuándo puede remontar la primitiva construcción de esta ermita, pero sabemos que ya existía cuando se fundó la Cofradía, pues en el citado Libro de Cuentas se alude varias veces a la "Cofradía de Santa Oria, fundada en la ermita del título de la expresada Santa".
Tanto la ermita como la Cofradía cumplen todavía su función de mantener y acrecentar la devoción por la Santa, celebrándose en el pueblo dos fiestas anuales, una el 11 de marzo, que conmemora su muerte, y otra el 11 de septiembre. 26 Y aún hoy es frecuente, tanto en Villavelayo como en los pueblos vecinos, bautizar a las niñas con el nombre de Oria.
Su vida no sólo fue recogida en prosa latina y en verso romance por los dos hagiógrafos emilianenses, Munio y Berceo, sino que los modernos editores de Vidas de Santos también la recogieron en sus Colecciones, tanto latinas como romances.
LA FUENTE DEL POEMA Y EL MONJE MUNIO
A juzgar por las citas y declaraciones que hace Berceo, a lo largo del Poema de Santa Oria (VII-IX; CLXXIII-CLXXIV), la fuente principal del mismo fue una Vida latina, escrita por un monje de San Millán llamado Munio, maestro o confesor de la Santa, así como su madre, Amunia, quien se informó de ambas para escribir su dictado.
Sobre la personalidad de este monje Munio, hagiógrafo de Santa Oria, sabemos muy poco más de los datos que nos proporciona Berceo en su poema, en el cual, además de darnos su nombre y decirnos que fue maestro de Oria y autor de su Vida, le dedica una serie de juicios elogiosos, en los que pone de relieve su veracidad, lealtad y santidad, así como también su maestría, conocimientos y pericia en el arte de escribir.
A parte de estos juicios de Berceo, contamos con otro testimonio que acredita a Munio como un escritor de talla, y como un personaje importante del Monasterio de San Millán, en el siglo XI. Se trata de la inscripción que se lee en el frontispicio principal de la arqueta de las reliquias de San Millán, en el cual figuran cuatro personas de autoridad y prestigio, A los lados del Cristo en Majestad están el rey don Sancho y la reina doña Plasencia, y a cada lado del Cordero hay dos monjes, postrados y en actitud orante, uno de los cuales es don Blas, primer abad del Monasterio de Yuso (1067-1081), que fue quien mandó construir la arqueta de las reliquias, como se lee en la inscripción que acompaña a esta figura: "Blasius abbas huius operis effector"; el otro es el monje Munio, calificado de escritor de alto estilo: "Munius scriba politor supplex", dice la inscripción.
Aunque no podemos probar de una manera fehaciente la identidad de este Munio, scriba politor, con el hagiógrafo de Santa Oria, pensamos, en buena lógica, que se trata de la misma persona, pues sería mucha casualidad que coincidiesen por los mismos años (la arqueta se hizo para la Traslación del 26 de septiembre de 1067), en el mismo monasterio, dos escritores notables, con el mismo nombre. 27
Por otra parte, se conservan doce documentos del Monasterio de San Millán que abarcan un período desde 1048 a 1087, en los cuales figura como escriba un monje llamado Munio. Cuatro de estos documentos son originales, o sea, autógrafos de Munio, y presentan una caligrafía muy cuidada; los ocho restantes sólo son copias tardías. 28
Dada la triple coincidencia de la época, el nombre, y el oficio de escritor, pensamos que este escriba Munio, debe ser el mismo que figura en la inscripción de la arqueta de San Millán, y, por tanto, el autor de la Vida latina de nuestra Santa.
Dámaso Alonso 29 ha sugerido la posibilidad de que el escriba Munio de los citados documentos haya sido también el autor de la Nota Emilianense, basándose en un minucioso estudio de los rasgos de la letra de esta Nota y los de los documentos escritos por aquél. Desde luego cabe esta posibilidad, aun cuando pueda extrañar que un escriba de San Millán, calificado de politor supplex, y hagiógrafo latino, escribiese un latín tan bárbaro y tosco como parece ser el de la Nota Emilianense. 29 bis
Sea como fuere, todo nos induce a pensar que el monje Munio, autor de la Vida latina de Santa Oria, era un hombre de cultura, como subraya el mismo Berceo, y una figura importante en su tiempo, en el Monasterio de San Millán. Desgraciadamente, esta Vida latina no ha llegado hasta nosotros, ni tenemos noticias de su paradero. Todo lo que sabemos es que en la primera mitad del siglo XVIII ya se había perdido o, al menos, ya faltaba del archivo del Monasterio de San Millán, pues el P. Mecolaeta, que fue abad del mismo los años 1737-41 dice haberla buscado, afanosamente, entre los Códices y pergaminos de su archivo, sin éxito alguno. 30 Incluso, debemos pensar que ya faltaba en el siglo XVI, pues el P. Andrés de Salazar, en el Capítulo VII del Libro Segundo de su Historia de San Millán (1607) habla de Santa Aurea y, después de elogiar la vida y visiones de la Santa, remite al lector interesado, no a la Vida latina de Munio, sino al poema de Berceo ya las Fundaciones de San Benito de Fray Prudencio de Sandoval, en donde se da un breve resumen de la vida de Oria. 31 Como en el prólogo de su obra el P. Salazar afirma que en el archivo de su monasterio hay más de 120 libros, todos leídos por él, y no menciona la Vida latina de Munio, a pesar de su interés por el tema, tenemos que concluir que, en su tiempo, ya se había perdido. 32
En cuanto al citado resumen de la vida de Santa Oria que da el P. Sandoval, en sus Fundaciones, no obstante lo que dice en el título o encabezamiento del mismo:VIDA DE LA BIENaventurada virgen santa Aurea, monja de san Benito, sacada de un libro antiquísimo, escrita por un monje, de san Millan, llamado Munno, que la vio, y trató.
tiene todas las trazas de estar compuesto con datos sacados del poema de Berceo y de alguno de los rezos o lecciones antiguas de la Santa, pero no de la Vida latina de Munio, que, indudablemente, en su tiempo ya no debía de existir. 33
Al no conocer este texto latino, no podemos hacer comparaciones entre él y el poema romance de Berceo, y, por tanto, no podemos saber si todos sus elementos y secuencias estaban en la Vida de Munio, o Berceo incorporó algunos nuevos de su propia fantasía, o tomados de otrás fuentes.
Sabemos que muchos de los motivos y elementos que configuran las visiones de Oria tienen precedentes en otras obras latinas del género hagiográfico, de los siglos V al XII. Así, la visión de un coro de Vírgenes, el énfasis en lo blanco, la luz intensa, la mención de Cristo como Esposo, la paloma, la columna con la escala que conduce al Cielo, etc., se encuentran, más o menos iguales, en otras Vidas de Santos y Santas famosas y Libros de Visiones; 34 pero no podemos precisar si todos estos motivos se remontan a Munio o algunos fueron incorporados por Berceo.
No obstante, el mismo texto de nuestro poeta nos aporta algunos datos, por los que podemos inferir que en este poema siguió la misma pauta que en sus otras obras hagiográficas; es decir, que en lo fundamental del relato se ajustó, totalmente, al modelo o fuente latina que manejaba.
Nuestra opinión se sustenta en unos pocos puntos, muy concretos, que -creemos-, son claros indicios de la fidelidad con que Berceo respetó y mantuvo, en su poema, todos los datos y noticias que le suministraba el relato de Munio.
Así, es de notar que, aparte de los tres obispos-abades, don Sancho, don García y don Gómez (LXIV-LXV) los cuales, por su personalidad y cargo, fueron especialmente recordados en la historia del Monasterio emilianense, las demás personas que Oria ve en las visiones no parecen tener un especial relieve histórico-social, como para ser recordadas, en un poema, dos siglos después de su muerte. Así Bartolomeo; don Gómez de Mansilla; don Jimeno de Velayo y su criado Galindo; Urraca y Justa; los monjes de Valvanera Monio y Nuño; Galindo el ermitaño, y el anciano don Sancho de Mansilla, tenían que ser, lógicamente, desconocidos para Berceo, que vive en el siglo XIII; y de hecho, la misma manera de citarlos, como de pasada, indica su falta de información sobre tales personas; por consiguiente, su mención en el poema sólo se explica porque así figuraban en la Vida latina de Munio.
Nótese, además, que estas personas no tienen ninguna función en el desarrollo del poema: aparecen fugazmente, una sola vez, y no vuelven a figurar a todo lo largo de la obra; son, en suma, personajes que no intervienen en. la acción, elementos inertes que facilmente podrían suprimirse, sin que la estructura del poema se alterase sustancialmente. Sin embargo, Berceo los incluyó en sus versos, adaptando sus nombres al metro y rima de los mismos, en algunos casos con sintagmas claramente superfluos o ripiosos, como por ejemplo los que completan los versos a) c) y d) de la c. LIX.
Ahora bien, esta probidad en nombrar una seI:.ie de personas del siglo XI, que, por su escaso relieve histórico-social, es difícil que Berceo -y menos aún sus lectores del siglo XIII - pudiesen reconocer, ni identificar, es por sí misma reveladora de la actitud fidedigna de nuestro poeta con respecto a la fuente latina.
Aparte de esto, hay en el poema otros dos puntos muy importantes que apoyan nuestra opinión de la fidelidad de Berceo con respecto al relato del monje Munio. Uno de ellos es el Calendario religioso o fechas del Santoral que se utilizan para localizar las visiones de Oria y de su madre. En general, las fechas que se dan en el poema coinciden en ambos Calendarios, el mozárabe y el romano; pero hay una que cambia del uno al otro. Me refiero a la fiesta de Santa Eugenia, en que se localiza la primera visión de Oria. Dicha fiesta se celebraba el día 27 de diciembre en el Calendario mozárabe, y el 25 de dicho mes en el romano, 35 el cual, como es sabido, sustituyó al anterior, a partir del Concilio de Burgos de 1081. Sin embargo, el Calendario que se sigue en el poema para localizar dicha fiesta es el mozárabe, como se deduce, sin lugar a dudas, de la c. XXVIIIab: Terçera noche era, despues de Navidat, / de Sancta Eügenia era festividat; es decir, el poema sitúa la celebración de Santa Eugenia en la fecha vigente en tiempos de Oria y Munio, mas no en el siglo XIII en que escribe Berceo. Como no tiene sentido pensar que nuestro poeta tuviese la precaución de situar dicha fiesta de acuerdo con un Calendario derogado hacía más de siglo y medio, hemos de pensar que la localización de la primera visión de Oria es un dato que remonta a la Vida latina del monje Munio, que Berceo respeta y transmite con toda fidelidad. 36
El otro punto a que nos referíamos se encuentra en el último episodio del poema (CXC-CCIII), en el que Oria, después de morir, se aparece a su madre. En las cuadernas CXCIII-CXCIV de dicho episodio, Oria responde a la pregunta de Amunia, sobre la razón de su venida, con las siguientes palabras:
CXCIII «Madre, dixo la fija, fiesta es general,
como Resurrectión o como la Natal
oy prenden los christianos el Çevo Spirital,
el Cuerpo de don Christo, mi Señor natural.
CXCIV «Páscua es en que deven christianos comulgar,
reçebir Corpus Domini sagrado en altar,
yo essi quiero, madre, resçebir e tomar,
e tener mi carrera, allá quiero andar .» 37La fiesta general que Oria equipara a la Resurrectión y a la Natal es, obviamente, la de Pentecostés (cf. CXCb). Se trata, pues, de las tres Pascuas del año litúrgico: la de Navidad, la de Resurrección y la de Pentecostés. Oria insiste en que ese día (el de Pentecostés) los cristianos deben comulgar, y pide para sí misma que se le traiga la comunión. 38 Ahora bien, el Concilio de Agde (506) promulgó la orden de comulgar, por lo menos, en las tres Pascuas anuales,39 y esta orden, renovada en el año 813, continuó vigente hasta 1215, en que el IV Concilio Lateranense limita la comunión obligatoria a una vez al año, por Pascua de Resurrección. Es evidente, pues, que las palabras de Oria, en CXCIII y CXCIVab, han de referirse a la orden del Concilio de Agde, ratificada en el 8l3, y que, por tanto, la fuente de este episodio remonta a una época anterior a 1215, año en que el IV Concilio de Letrán sustituyó la antigua orden de comulgar en las tres Pascuas, por la nueva de la comunión anual en la Pascua de Resurrección. La conclusión que de todo esto se desprende es, una vez más, que los datos fundamentales que componen este episodio estaban en la Vida latina de Munio, y que Berceo los trasladó puntualmente a su poema romance, sin suprimir, ni alterar, sustancialmente, ninguno de ellos, aun cuando en su época -segunda mitad del siglo XIII- algunos ya no tenían vigencia.40
Hay en el poema otro punto que, en nuestra opinión, es también indicio de que Berceo seguía muy de cerca su modelo latino. Se trata de un aspecto formal que afecta al plano perspéctico en que se sitúa el poeta, al trasladar al romance la Vida latina. Ocurre que en las cuademas CLI I -CLI la voz narradora pasa de Berceo a Munio, quien habla en primera persona como testigo presencial y parte activa de los hechos. Sin embargo, en las cuademas CLVI a CLXII, que pertenecen a la misma escena que las anteriores, el narrador vuelve a ser Berceo, y el relato continúa en tercera persona; así, el diálogo entre Oria y Munio es introducido por los consabidos verba dicendi: "dixo (Munio)... dixo ella (Oria), etc.". El mismo cambio de la voz narradora se repite en CLXVI, tras la cual Munio desaparece del primer plano y continúa narrando Berceo.
¿Cómo hemos de explicar este deslizarse el YO del narrador primero en el relato del segundo narrador? Es sabido que los autores medievales incurrían con relativa frecuencia en el descuido de deslizar o confundir un yo en otro yo. El fenómeno ha sido estudiado por la crítica y se han dado distintas explicaciones al hecho, según los casos.41 Pero en nuestro texto no se trata de confusión entre uno y otro yo, como es el caso por ejemplo, del tan discutido pasaje de Melón y Endrina (L.B.A. c. 576 y ss.), sino de una alternancia de dos voces narradoras: la de Munio, en primera persona; la de Berceo en la tercera. Pensamos que esta alternancia se explica, simplemente, por un descuido de Berceo, quien, en algunos pasajes, se olvidó de trasladar a la tercera persona el relato en primera del texto latino. Las citadas cuademas tienen, así, el doble interés de garantizamos que la visión de Monte Oliveti estaba en la Vida latina de Munio, y al mismo tiempo son un testimonio más de la fidelidad con que Berceo seguía su fuente, olvidándose, a veces, de trasladar a la tercera persona los pasajes narrados directamente por Munio.
Si, sobre la base del criterio de analogía, asumimos que Berceo mantuvo, en el desarrollo de todo el poema, la misma actitud de verismo y fidelidad hacia la fuente, observada en los puntos que hemos analizado, tenemos que concluir que el Poema de Santa Oria no es una excepción, en lo que se refiere a su directa dependencia del texto latino, sino que al igual que en las Vidas de Santo Domingo y de San Millán, Berceo no creó o interpoló en él nada sustancial, que no estuviese en la Vida latina, escrita por Munio en el siglo XI. 42
Ello, naturalmente, no disminuye en nada su originalidad y capacidad creativa, pues éstas no residen en la invención de los temas, ni en los materíales que utiliza, sino en cómo los utiliza, en la maestría con que los organiza y dispone, en función de una singular estructura poética que, ésta sí, es nueva y personal.
LA TÉCNICA NARRATIVA
En la forma narrativa del Poema de Santa Oria observamos una serie de rasgos que, en general, se dan también en las otras obras de Berceo y del Mester de clerecía, pero en nuestro poema alcanzan -nos parece- una relevancia especial.
Como es sabido, la cuaderna, o estrofa usada por los clérigos del mester culto, suele con una unidad semántica y sintáctica de sentido completo. En nuestro poema, esta norma se observa con una constancia total; cada cuaderna constituye un período lingüístico u oración compuesta, que narra o describe una escena, cuadro, o motivo. 43 Si éste no se agota en una cuaderna, Berceo lo retoma en la siguiente y le añade nuevos rasgos o detalles, de los cuales se podría prescindir en el puro plano del relato, si bien no en el del discurso; pero en todo caso, el enlace con la cuaderna anterior nunca -o rara vez- es sintáctico, sino simplemente lógico o estilístico; de ahí que las cuadernas resulten relativamente autónomas e independientes entre sí.
Podemos ejemplificar esto con las cuadernas XI-XII que nos presentan a Oria, Amunia y García; aunque ambas quedan enlazadas por el sentido, son independientes desde el punto de vista sintáctico, e incluso se podría pasar de la XI a la XIII, saltando la XII, cuyos dos primeros versos no son más que una ampliación de la XI, en tanto que los dos últimos se glosan o desarrollan en la XIII. Los ejemplos se podrían multiplicar .
Por otra parte, las cuadernas son generalmente cerradas; es decir, el último verso marca, de alguna manera, el final del asunto o motivo que en ella se contiene, lo que les confiere aún mayor independencia. La forma como Berceo cierra las cuadernas es variada; unas veces, el último verso tiene una oración de valor final, conclusivo, o resultativo, o bien tiene la oración principal -sintáctica o sicológica- del período; otras veces, en el último verso se hace una especie de síntesis o resumen de lo expuesto en los versos a), b), c). En otros casos Berceo cierra las cuadernas con alguna observación personal, o algún juicio de valor, de matiz admirativo, exclamativo o ponderativo, que suele ir acompañado de un cambio del tiempo, la persona, y a veces también del modo del verbo; o bien el v. d) contiene la imagen de mayor relieve y valor expresivo, tal es el caso de los versos IVd, XXVld, XXXld, etcétera. Incluso, en algunos casos, el simple cambio del tiempo verbal, en el último verso, produce ya la impresión de cierre o remate; véase, a manera de ejemplo, las cuadernas XII y XIII: en la XII, el imperfecto, cobdiçiavan del v. d) contrasta con los pretéritos fue, punaron, partiéronse de los versos a), b), c); en la XIII, el presente asecha del v. d) contrasta con los imperfectos eran, vivién, davan, fallava de los versos a), b), c). Como quiera que sea, la voluntad de señalar y destacar bien el final del período o unidad semántica en el v. d) es indudable, en la mayoría de los casos, y son pocas las cuadernas que podríamos llamar abiertas en el sentido de que, aun teniendo sentido completo, no se cierran o rematan con alguno de los recursos arriba señalados.
El profesor Ynduraín ha puesto de relieve un procedimiento similar en el Líbro de buen amor, en cuya composición observa una tendencia muy marcada a destacar, por distintos modos, el último verso de la cuaderna, 44 y aduce también ejemplos del Apolonio y el Alexandre, así como de Milagros, Santo Domingo y San Millán. Como este recurso no se recoge en los colores rethorici, ni se señala en las Poéticas medievales, Ynduraín piensa que tal vez se explique, simplemente, por la tendencia general a concluir una obra literaria o musical con una frase, escena, figura, etc., efectista.
Es posible que sea así, pero de todos modos la funcionalidad del recurso es distinta en uno y otro campo creativo. El terminar una obra musical, una pieza dramática, un cuento, un chiste, etc., con una figura o frase efectista no tiene más finalidad que esa: concluir con un movimiento que deje en el espectador una impresión placentera, como de cosa verdaderamente rematada y perfecta.
Ahora bien, el cierre de las cuademas en los poemas del Mester de clerecía, particularmente en el de Santa Oria, tiene una funcionalidad, o, si se quiere, unos efectos más amplios que el mero hecho de dar la impresión de algo terminado y cabal, ya que la recurrencia de este rasgo condiciona, a su vez, una forma de relato segmentado -y al mismo tiempo articulado- en unidades relativamente autónomas, un poco a la manera de un retablo medieval, en el que cada recuadro contiene un episodio de la historia que se representa en el conjunto.
En concordancia con esto, en el plano gramatical, la narrativa de Berceo -y del Mester de clerecía, en general-, se caracteriza también por su forma segmentada. En ella predomina la sintaxis paratáctica y asindética, a base de oraciones yuxtapuestas, que suelen ocupar un solo verso, o todo lo más dos. Lo normal es que el enlace entre las distintas oraciones y períodos se realice por medios estilísticos, tales como anáforas, paronomasias, repeticiones de palabras, sintagmas, construcciones, ideas, etcétera, y pocas veces se enlazan con nexos propiamente sintácticos. 45
El ajuste de la unidad sintáctica a la unidad métrico-rítmica de los versos y hemistiquios conlleva, a su vez, una estructuración de las frases y oraciones sumamente libre, con abundancia de anástrofes e hipérbatos, a veces muy violentos, como en el caso de la c. XVIIab: Sanctos fueron, sin dubda, e justos, los parientes / que fueron, de tal fija, engendrar meresçientes.
Estos hipérbatos, condicionados en cierto modo por el metro, el ritmo y la rima, facilitan la pronunciación dialefada, al fragmentar el verso, y la sintaxis, en unidades rítmico-melódicas mínimas, generadas por las pausas hiperbáticas.
Igualmente, el escaso margen de fluctuación del número de sílabas en los versos y hemistiquios, obliga al poeta a prescindir de todas aquellas voces que no sean absolutamente necesarias para la comprensión de la frase.
Un recurso para economizar palabras es el uso de frases nominales como en LXXa; LXXIIc; LXXXIIIb, etc., y, sobre todo, de oraciones participiales, a la manera de las latinas, que condensan, en sólo dos sintagmas, las distintas circunstancias de tiempo, modo, etc.; así, en XXIXa; LXVIa, etc. La necesidad de economizar palabras explica también el que un mismo verbo auxiliar rija varios infinitivos, como en CXIVcd; y el que se supriman numerosas partículas relacionantes, como a, de, que, etc. Como contrapunto a esto, en nuestro poema abundan las perífrasis verbales, y son muy frecuentes los pleonasmos, tautologías, glosas y repeticiones, en general.
LAS FORMAS DEL DISCURSO
En el plano del discurso, el Poema de Santa Oria presenta gran variedad de formas que el poeta maneja con habilidad y soltura, y cuya distribución y frecuencia varía de unas partes a otras.
Distinguimos, en primer lugar, una serie de cuademas, en las que la presencia latente del autor-narrador se actualiza formalmente, y que, por tanto, están siempre en primera persona, singular. o plural. Éstas cuademas cumplen, a su vez, distintas funciones.
Las típicamente formularias se encuentran encabezando el poema, o alguna de sus partes (I-IV; XI); anuncian el final de la obra, o de una parte de ella (IX; CLXXXVI; CCIV); señalan la transición entre unas y otras partes (X; CXVII; CLXIII; CLXXXVII); o bien sirven para retomar el relato en un punto determinado al que el poeta quiere volver (XXIII-XXIV y XCI-XCII).
Fuera de este tipo de fórmulas, el poeta, se dirige directamente al lector en la c. VI, conminándole a creer en su relato, cuya veracídad garantiza la fuente latina de que él se sirve. La función de esta cuaderna es respaldar el romanceamiento de la vida y visiones de Oria, en la autoridad del monje Munio, primer hagiógrafo de la Santa; no es, por tanto, una cuaderna meramente formularia, sino que tiene un valor transcendente, por cuanto, mediante ella, y las tres que le siguen (VII, VIII y IXab) se pretende dar un carácter de hecho histórico, y no de ficción, a todo el poema.
Finalmente, el poeta asoma, formalmente, en XLIIbc para avalar con la experiencia personal lo verosímil de la columna con la escalera por la que Oria y las tres mártires suben al árbol, pórtico del Cielo.
En el cuerpo de la obra o relato propiamente dicho, es de señalar que, si bien por la naturaleza de la materia -esencialmente histórica-, nuestro poema se considera como narrativo, sin embargo, la narración, sensu strictu, ocupa mucho menos que la descripción y el diálogo.
Efectivamente, más que narrar lo que hace Berceo es presentar en sucesivos cuadros y escenas la materia o asunto que trata; es decir, la vida y visiones de la reclusa Oria. Su estilo es, por tanto, más presentativo y descriptivo que propiamente narrativo, y de ahí que en la mayoría de las cuadernas predomine el Imperfecto -forma propia de la descripción- sobre el Pretérito, que es el tiempo del relato objetivo.
Si analizamos, por ejemplo, la segunda parte del poema o Introducción (XI-XXVI), podemos comprobar la abundancia de Imperfectos, frente a la relativa escasez de Pretéritos. De las 16 cuadernas que la componen, seis (XIII, XIV, XV, XXII, XXV, XXVI) están en Imperfecto; dos (XVIII, XXIV) tienen los versos b), c) y d) en Imperfecto, y el v. a) en Pretérito; cuatro (XVII, XIX, XX,XXI) tienen dos versos en Pretérito y dos en Imperfecto; una (XXIII) está en Presente, en primera persona, y es, como puede verse, una cuaderna de transición para pasar de Amunia a Oria. Finalmente, tres cuadernas (XI, XII, XVI) están en Pretérito, y tienen un valor meramente introductivo o presentativo: nos presentan a los tres personajes que protagonizan los hechos de esta segunda parte o Introducción, Amunia, García, y Oria.
Este predominio de la forma descriptiva sobre la puramente narrativa se da a lo largo de todo el poema; pero en donde más abundan las descripciones es en la Introducción (XI-XXVI) y en el episodio de la muerte de Oria (CLXIV-CLXXXVI), es decir, en aquellas partes que tratan del plano natural de la vida de la Santa.
En fuerte contraste con éstas, cuando el poeta pasa del plano natural de la vida al plano sobrenatural de las visiones, el enfoque estilístico cambia, y la forma dominante es el diálogo. En las visiones, en efecto, la voz del autor-narrador desaparece por momentos y, en su lugar, son los propios personajes del poema, sujetos activos de la acción, quienes nos informan directamente de los hechos, a través del diálogo. De esta manera el relato se actualiza, dramatizándose y, consecuentemente, el tiempo verbal dominante pasa a ser el Presente. Así, de los 340 versos que ocupa la Primera Visión (XXVIII-CXII), 111 son dialogados; es decir, están en los labios de Oria y los demás personajes del Cielo. Esta proporción aumenta aún más en la Segunda Visión (CXIX-CXXXIX), en la cual, de los 84 versos que la integran, 43 pertenecen al diálogo, o sea, algo más de un 50 por 100. En la Tercera Visión (CXL-CLXII), el porcentaje de versos puestos en boca de los personajes es de 34 sobre 92. Finalmente, la aparición de Oria a su madre, que constituye el Epílogo (CXC-CCIII), está concebida como una escena enteramente dialogada, al punto de que 43 de los 56 versos que la componen están en labios de Oria o de su madre, Amunia; y si tenemos en cuenta que las dos primeras cuadernas de este episodio (CXC-CXCI) no son más que un encabezamiento, y que la CCIII es, simplemente, un cierre del mismo, tendríamos que, prácticamente, el cien por cien de la escena es diálogo.
Ahora bien, dentro de las partes correspondientes a las visiones, en las cuadernas no dialogadas, sigue dominando la forma descriptiva sobre la narrativa, lo que conlleva la superioridad del Imperfecto sobre el Pretérito. Así, toda la subida al Cielo de Oria y las tres mártires se nos describe en sucesivos cuadros, como el de la columna con la escala (XLII); el del árbol y la pradera (XLVII-XLVIII); el de la subida de Oria al Cielo (LIII); el del encuentro con los obispos (LXI y LXIII); el de la siella de Voxmea (LXXXI-LXXXII y XCII-XCV), etc. El arte descriptivo del poeta, manifiesto a lo largo del poema, se realza con el uso de hipérboles e imágenes comparativas de gran fuerza plástica, que visualizan las cosas y acciones, como en una pintura, o bajorrelieve. 46
En cuanto a la narración objetiva, en Pretérito, es más bien escasa en el poema. Aparte de la obligada correspondencia de los tiempos, el Pretérito se usa con valor inceptivo, como preludio de una acción, que luego se desarrolla con todos sus pormenores y accidentes; así, las cuadernas XXVII-XXVIII, CXVIIIabc y CXC tienen este valor de anticipación, y sirven como de marco o encuadre de la escena que se desarrolla a continuación. 47
Otro valor del Pretérito es el introductivo o presentativo, al que ya nos hemos referido en el análisis de la Introducción. En otros casos, el poeta usa el Pretérito para pasar con rapidez de una cosa a otra, como en LXVI y en CI; o bien para contar rápidamente una acción, como en CXI-CXIIabc, donde se relata el descenso de Oria a la celda y su despertar después de la visión del Cielo. Cuando el Pretérito se combina o alterna con el Imperfecto se produce un juego perspéctico con un doble plano objetivo-lejano / subjetivo-próximo que da relieve y vivacidad a la acción. Un uso particularmente intenso del Pretérito se hace con el verbo de percepción Ver, el cual, a parte del plural vidieron, se repite 28 veces en la tercera persona vido, y tres en la primera vidi. De esta manera, se destaca el acto de percepción, como un hecho acabado y perfecto, en medio de acciones que se desarrollan en Imperfecto.
LA ESTRUCTURA DEL POEMA
El Poema de Santa Oria está formalmente dividido en siete partes o unidades de composición, las cuales no sólo se distinguen por su contenido, sino también por determinadas cuadernas formularias que señalan el tránsito entre una y otra, y puntualizan el comienzo de cada una de ellas, cf. X; XXVII-XXVIII; CXIII-CXVIII; 48 CLXIII-CLXIV; CLXXXVII-CXC.
Las tres partes centrales están constituidas por las tres visiones de Oria, y este núcleo esencial va precedido de una lntroducción y un Prólogo, y seguido de la muerte de la Santa y de la aprarición postmortem a su madre, o Epílogo, cerrándose el poema con la típica fórmula de cierre o despedida.lª. PARTE: Prólogo: I-IX. Transición: X
2ª. PARTE: Introducción: XI-XXVI. Transición: XXVII
3ª. PARTE: Primera Visión: XXVIII-CXII. Transición: CXIII-CXVIII
4ª. PARTE: Segunda Visión: CXIX-CXXXIX
5ª. PARTE: Tercera Visión: CXL-CLXII. Transición: CLXIII
6ª. PARTE: Muerte de Oria: CLXIV-CLXXXVI. Transición: CLXXXVII-CLXXXIX
7ª. PARTE: Epílogo: CXC-CCIII. Conclusión: CCIV- CCV.Este esquema de composición, en siete partes, contrasta con la estructura tripartita de las Vidas de Santo Domingo y San Millán, que es la clásica y tradicional del género hagiográfico. 49 Berceo rompe, pues, en nuestro poema, con un esquema secular, creando una nueva estructura, que supera la de sus anteriores poemas, no sólo por su mayor complejidad, sino también por la fuerte trabazón de sus partes que se subordinan, en una relación de causa-efecto, siendo la parte central, Segunda Visión, el' momento culminante del poema, punto clave de su estructura y de la propia vida de la Santa.
El carácter subordinante de esta estructura es evidente, pues cada una de las siete partes, al tiempo que cumple una función en sí misma y en el plan general de la obra, motiva el desarrollo de la siguiente, que es, por tanto, una consecuencia de la anterior. Así, el Prólogo abre y encabeza el poema, con las formularias invocaciones que se repiten en otras muchas obras medievales; su función es presentamos el tema, la protagonista de los hechos y el hagiógrafo latino, autor de la fuente que utiliza nuestro poeta. El encarecimiento de la materia (IV) y la insistencia en la veracidad de lo que va a relatarse (V, VI, VII, VIII) preparan el paso a la Introducción.
El objeto de ésta es poner al lector en antecedentes de las circunstancias que motivaron las maravillosas visiones de Oria. En consecuencia, el poeta pone de relieve la recta vida de sus progenitores, las especiales virtudes que la niña manifestó tener desde sus primeros años, su precoz ascetismo, y la constancia y fervor de sus oraciones.
La consecuencia de todo ello son las visiones celestiales, con que la joven reclusa es premiada y cuyo relato se preludia en la c. XX. En la Primera Visión, Oria sube al Cielo y allí ve el lugar que tiene reservado para ella, si continúa en su vida de penitencia. Incluso oye la voz de Dios, insistiendo en la necesidad de sacrificarse todavía un tiempo, para luego recibir el premio: la siella que guarda Voxmea para ella (CIII-CIV; CVIII-CX).
Esta primera experiencia mística condiciona un redoblar los sacrificios y penitencia. Oria, deseando ser merecedora de tan alto premio, extrema sus disciplinas y su ascetismo (CXIV-CXV), y como respuesta a tanta virtud es premiada con una nueva visión.
En esta Segunda Visión, cuarta parte del poema, y pieza clave del mismo, -como ya señalamos-, se predice el futuro de Oria. en la vida y después de la muerte; por la tanto, se nos anticipa, en cierto modo, la línea descendente que va a seguir el relato a partir de ese momento. La promesa de su próxima y definitiva subida al Cielo, hecha por la Virgen María y garantizada con una señal que precederá a su muerte (CXXXVI-CXXXIX), van a condicionar el relato de los tres últimos episodios del poema: la Tercera Visión; la muerte de Oria, y el Epílogo, es decir, la aparición a su madre como testimonio de su salvación y, por tanto, del cumplimiento de la promesa de la Virgen María. La dependencia de estas tres últimas partes con respecto a la Segunda Visión es tan evidente, como la es el desarrollo de las tres primeras partes en función de la cuarta.
El poema tiene, pues, una estructura trabada, con una parte central a la que se subordinan todas las demás; las que le preceden marcan la línea ascendente del ascetismo de Oria, hasta culminar en la visita y promesa de la Virgen María; las que le siguen no son sino la realización consecuente de dicha promesa, y en el nivel estructural marcan una línea descendente con relación a la parte central de la que dependen.
A su vez, esta parte central (Segunda Visión) parece estructurarse de forma análoga al poerna o sea con una primera escena preparatoria o ascendente: una escena central clave -aparición de la Virgen María y diálogo entre Ella y Oria-, y una tercera escena que falta en el Códice por la pérdida del fol. CIX, pero que podemos conjeturar sería inversamente correlativa de la primera escena.50
Por otra parte, la escena de la aparición de la Virgen María y el diálogo entre Ella y Oria (CXXXIII-CXXXIX) han sido concebidos a la manera de las Anunciaciones biblicas, las cuales se desarrollan conforme a un esquema, en el que se distinguen cinco momentos: 1º.) aparición del mensajero; 2º.) turbación, o dudas del visitado; 3º.) mensaje; 4º.) objeciones por parte de quien recibe el mensaje; 5º.) signo o señal que garantiza el cumplimiento del mensaje.
Estos cinco puntos o momentos se encuentran también en la escena que estudiamos: así, el 1º. (aparición del mensajero) ocupa las CXXXII-CXXXIII; el 2º. (dudas) la CXXXIV; el 3º. (mensaje) la CXXXV; el 4º. (objeciones) la CXXXVI, y el 5º. (signo probatorio) las CXXXVII- CXXXIX. Es, por tanto, muy probable que Berceo (o Munio, en su caso) haya tenido como modelo de esta escena las llamadas Anuniciaciones biblicas, que constituyen una especie de género literario dentro de las Sagradas Escrituras.
En suma, la estructura del Poema de Santa Oria, con su parte central (Segunda Visión), subordinante de las demás, y su forma cerrada, no prolongable, es semejante a un arco ojival, cuya clave sostiene las dos semi-ojivas que penden de ella. Gráficamente, el esquema de composición de nuestro poema se puede representar con un triángulo:
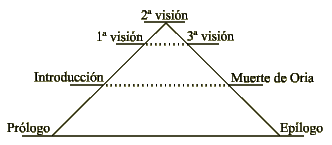
donde se hace evidente la correspondencia Prólogo/Epílogo; Introducción/Muerte; Primera Visión/Tercera Visión; o sea, la correlación entre las tres primeras partes y las tres últimas, separadas -y al tiempo unidas- por la Segunda Visión, que queda en el vértice del poema, diviéndolo en dos mitades semejantes.
Poema de Santa Oria
Edición de Isabel Uría Maqua
Clásicos Castalia nº.107, Madrid 1981
pp.15-39